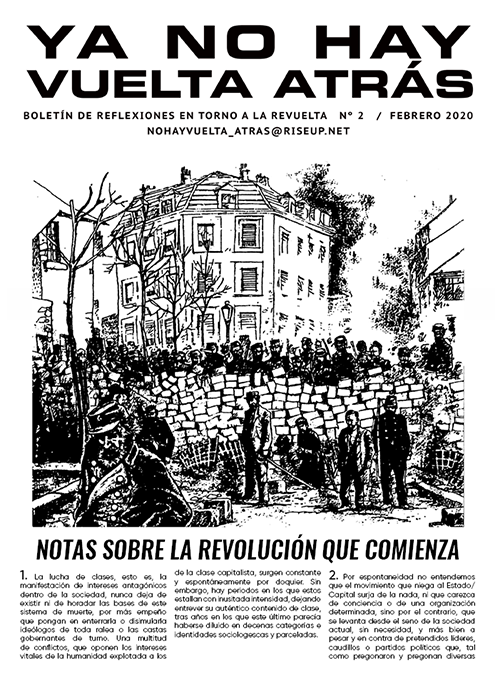Es difícil escribir un texto como este ahora. En el contexto actual, en el que el coronavirus ha quebrado ―o amenaza con hacerlo pronto― las condiciones de vida de muchos de nosotros, lo único que deseas es salir a la calle y prenderle fuego a todo, con la mascarilla si hace falta. La cosa lo merece. Si la economía está por encima de nuestras vidas, tiene sentido retrasar la contención del virus hasta el último momento, hasta que la pandemia es ya inevitable. También tiene sentido que cuando ya no se puede parar el contagio y hay que perturbar ―lo mínimo imprescindible― la producción y distribución de mercancías, seamos nosotros a los que se despide, a los que se fuerza a trabajar, a los que se sigue confinando en cárceles y CIEs, a los que se les obliga a elegir entre la enfermedad y el contagio de los seres queridos o a morirse de hambre en la cuarentena. Todo esto con los vítores patrios y el llamamiento a la unidad nacional, con la disciplina social como el mantra de los verdugos, con los elogios al buen ciudadano que agacha la cabeza y calla. Lo único que deseas en momentos como este es reventarlo todo.
Y esa rabia es fundamental. Pero también lo es comprender bien por qué está sucediendo todo esto: comprenderlo bien para pelear mejor, para luchar contra la raíz misma del problema. Comprenderlo para cuando todo estalle y la rabia individual se convierta en potencia colectiva, para saber cómo utilizar esa rabia, para terminar realmente, sin cuentos, sin desvíos, con esta sociedad de miseria.
El virus no es sólo un virus
Desde sus comienzos, la relación del capitalismo con la naturaleza (humana y no humana) ha sido la historia de una catástrofe interminable. Ello está en la lógica de una sociedad que se organiza a través del intercambio mercantil. Está en la misma razón de ser de la mercancía, en la que poco importa su aspecto material, natural, sólo la posibilidad de obtener dinero por ella. En una sociedad mercantil, el conjunto de las especies del planeta están subordinadas al funcionamiento de esa máquina ciega y automática que es el capital: la naturaleza no humana no es más que un flujo de materias primas, un medio de producción de mercancías, y la naturaleza humana es la fuente de trabajo que explotar para sacar del dinero más dinero. Todo lo material, todo lo natural, todo lo vivo está al servicio de la producción de una relación social ―el valor, el dinero, el capital― que se ha autonomizado y necesita transgredir los límites de la vida permanentemente.
Pero el capitalismo es un sistema preñado de contradicciones. Cada vez que intenta superarlas, sólo aplaza e intensifica la crisis siguiente. La crisis social y sanitaria creada por la expansión del coronavirus concentra todas ellas y expresa la putrefacción de las relaciones sociales basadas en el valor, en la propiedad privada y en el Estado: su agotamiento histórico.
A medida que este sistema avanza, la competencia entre capitalistas impulsa el desarrollo tecnológico y científico y, con él, una producción cada vez más social. Cada vez lo que producimos depende menos de una persona y más de la sociedad. Depende menos de la producción local, arraigada a un territorio, para ser cada vez más mundial. También depende cada vez menos del esfuerzo individual e inmediato y más del conocimiento acumulado a lo largo de la historia y aplicado eficazmente a la producción. Todo esto lo hace, sin embargo, manteniendo sus propias categorías: aunque la producción es cada vez más social, el producto del trabajo sigue siendo propiedad privada. Y no simplemente: el producto del trabajo es mercancía, es decir, propiedad privada destinada al intercambio con otras mercancías. Dicho intercambio está posibilitado por el hecho de que ambos productos contienen la misma cantidad de trabajo abstracto, de valor. Esta lógica, que constituye las categorías básicas del capital, es puesta en cuestión por el propio desarrollo del capitalismo, que reduce la cantidad de trabajo vivo que requiere cada mercancía. Automatización de la producción, expulsión de trabajo, caída de las ganancias que pueden obtener los capitalistas de la explotación de ese trabajo: crisis del valor.
Esta profunda contradicción entre la producción social y la apropiación privada se concreta en toda una serie de contradicciones derivadas. Una de ellas, que hemos desarrollado más ampliamente en otros momentos, da cuenta del papel de la tierra en el agotamiento del valor como relación social. El desarrollo del capital tiende a crear una demanda cada vez más fuerte del uso del suelo, lo cual hace que su precio ―la renta de la tierra― tienda a aumentar históricamente. Esto es lógico: cuanto más se incrementa la productividad, más desciende la cantidad de valor por unidad de producto y, por tanto, más mercancías hay que producir para obtener las mismas ganancias que antes. Como cada vez hay menos trabajadores en la fábrica y más robots, mayor volumen de materias primas y recursos energéticos requiere la producción. La demanda sobre la tierra, por tanto, se intensifica: megaminería, deforestación, extracción intensiva de combustibles fósiles son las consecuencias lógicas de esta dinámica. Por otro lado, la concentración de capitales conduce a su vez a concentrar grandes masas de fuerza de trabajo en las ciudades, lo que empuja a que la vivienda en las ciudades suba de precio permanentemente. De ahí también las peores condiciones de vida en las metrópolis, el hacinamiento, la contaminación, el alquiler que se come una parte cada vez más grande del salario, la jornada laboral que se prolonga indefinidamente por el transporte.
La agricultura y la ganadería se encuentran de cara a estos dos grandes competidores por el suelo, el sector ligado al aprovechamiento de la renta urbana y el ligado a la extracción de materias primas y energía. Si las explotaciones agrícolas o ganaderas se encuentran en la periferia de la ciudad, quizá su parcela de tierra sea más rentable para la construcción de un edificio de viviendas, o de un polígono industrial al que conviene por logística la proximidad a la metrópoli. Si están más alejadas, pero su trozo de tierra contiene minerales útiles y demandados en la producción de mercancías o, peor aún, alguna reserva de hidrocarburos, tampoco podrán realizarse en ese terreno que el capital destina a fines más suculentos[1]. Si quieren mantenerse en el lugar y seguir pagando la renta, habrán de incrementar la productividad como hacen los capitalistas industriales. Tienen además el aliciente del aumento incesante de bocas urbanas que alimentar. La agroindustria es la consecuencia lógica de esta dinámica: sólo incrementando la productividad, utilizando maquinaria automatizada, produciendo en monocultivos, haciendo un uso cada vez mayor de químicos ―fertilizantes y pesticidas en la agricultura, productos farmacéuticos en la ganadería―, incluso modificando genéticamente plantas y animales, podrán producirse las ganancias suficientes en un contexto en el que la renta de la tierra aumenta sin cesar. Sigue leyendo →