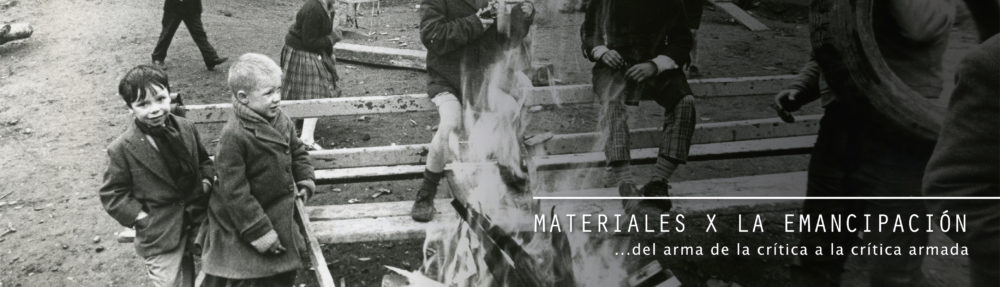Toda su vida Marx ha mantenido el punto de vista unitario de su teoría, pero la exposición de su teoría fue planteada sobre el terreno del pensamiento dominante precisándose bajo la forma de críticas de disciplinas particulares, principalmente la crítica a la ciencia fundamental de la sociedad burguesa, la economía política. Esta mutilación, ulteriormente aceptada como definitiva, es la que ha constituido el «marxismo».
La Sociedad del espectáculo.Guy Debord.
Esta afirmación, que comprende la obra de Marx como una totalidad en desarrollo, se contrapone a toda esa periodización de la misma que la disocia en un periodo de juventud y otro de madurez. En la medida en que dicha periodización se afirma, ya sea para defender al joven Marx frente al viejo, o viceversa, se liquida la fuerza de Marx en tanto que militante del proletariado, conduciendo ineludiblemente a una petrificación que nos arrastra hacia la ideología marxista en sus diversas variantes.
Presentación a Páginas Malditas de Reapropiación ediciones.
La socialdemocracia ha hecho de Marx un utensilio apto para servir a la reproducción social capitalista. Las múltiples formas bajo las que se materializa esta fagocitación emanan de las particularidades propias de cada fracción de la socialdemocracia. La lista es interminable: el Marx demócrata, politicista, economista, filósofo, humanista, marxista, leninista, estalinista, ecologista, etc. El método para conseguir semejante proeza se basa en descuartizar la obra de Marx, destruir la globalidad de la misma, haciendo de los diferentes niveles de abstracción una contraposición utilizando categorías, frases y pasajes que se desconectan de los diversos momentos de la totalidad. Tampoco se puede negar, obviamente, que el mismo Marx colaboró lo suyo descargando una nutrida variedad de excrementos que abonaron el campo sobre el que proliferan todos esos escuderos de la burguesía.
Posiblemente, el corte epistemológico entre un joven Marx filosófico y un Marx maduro científico desarrollado por Althusser es uno de los ataques más populares contra Marx. Althusser y sus epígonos rellenan miles de páginas con todo tipo de detalles y comparaciones que nos muestra al joven Marx apresado en las contradicciones filosóficas y adherido a la posición humanista de Feuerbach. Habría que desechar toda la producción teórica de ese periodo juvenil, y sus reminiscencias en la Ideología alemana, pues se enmarca dentro de los límites de la filosofía clásica alemana. La abolición del trabajo, del Estado, del dinero, etc., serían aboliciones al interior de un sistema filosófico sin relación alguna con las verdaderas contradicciones sociales y su superación. En ese sistema filosófico habría un ser humano que responde al yo sensible feuerbachiano, una actividad limitada al pensamiento ético y un objeto de dicha actividad que se queda en lo sensible. La enajenación del ser humano sería percibida desde un enfoque filosófico que concibe la separación del sujeto y el objeto, en concreto del hombre y la objetivización de sus fuerzas naturales, como un desajuste a superar desde la propia filosofía que defiende la primacía del sujeto y el retorno a una supuesta identidad originaria.
Evidentemente si así fuera habría que dar la razón al corte epistemológico. Ahora bien, hay que tragarse muchos sapos para aceptar esta falsificación. Pero la misma tiene una fuerza social evidente y quien se pone las gafas althusserianas está totalmente convencido de la autenticidad de lo falso.
Es cierto que el método que utiliza Marx para cristalizar sus posiciones, que podríamos definir por una parte como una dialéctica de la conservación y la superación (que contiene, claro está, la negación), facilita la operación de estos especialistas de la adulteración, pues la escisión de momentos particulares de la conservación respecto a la totalidad en desarrollo que los engloba, elimina la negación que sufren en el proceso de superación, permitiendo la amalgama y liquidación del contenido. Es la misma maniobra que se emplea cuando se asimila la concepción del valor de Marx al valor-trabajo ricardiano. De esta forma, se puede presentar aquí o allá a Feuerbach o Ricardo escribiendo a través de la pluma de Marx. Se trata de un extrañamiento de la teoría.
Algunos complementan toda su entelequia narrando las peripecias de Marx, su círculo de amistades, así como toda clase de anécdotas y sucesos que encajarían de una manera tan perfecta que el relato sería irrebatible. El encaje de piezas es tan metódico que el puzle queda totalmente consumado sin dejar espacio a la refutación. Y así es, en ese mundo de piezas amoldadas de antemano al espacio que deben ocupar no hay posibilidad de réplica, pues la parte ha perdido su contenido unitario. Estamos en un laberinto sin salida. Destruir ese laberinto es el objeto de este texto [1].
Ruptura con Feuerbach y la izquierda hegeliana
Al mostrar Feuerbach que el mundo religioso no era sino la ilusión del mundo terrenal que en él mismo aparecía solamente como frase, se planteaba también, para la teoría alemana, por sí mismo, un problema al que él no daba solución, a saber: ¿Cómo explicarse que los hombres se “metan en la cabeza” estas ilusiones? Y esta pregunta abrió incluso a los teóricos alemanes el camino hacia una interpretación materialista del mundo […] y […] una concepción realmente crítica del mundo.
Esta trayectoria se apuntaba ya en la Introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel y en el trabajo Sobre la cuestión Judía de los Anales franco-alemanes. Y como esto se hizo, por aquél entonces, todavía en el plano de la fraseología filosófica, los términos filosóficos tradicionales que en dichos trabajos se deslizaban, tales como los de ‘esencia humana’, ‘género’, etc., dieron a los teóricos alemanes el deseado pie para desconocer y tergiversar el sentido real del razonamiento, creyendo que se trataba, una vez más, de una nueva manera de usar sus desgastadas levitas teóricas.
La Ideología Alemana. Marx y Engels.
Aunque Feuerbach pretenda partir de la sensibilidad concreta, del ser humano real, para contraponerse al idealismo de Hegel, a su espíritu absoluto, lo cierto es que el materialismo de Feuerbach sigue preso del mismo idealismo que critica, pues es incapaz de desembarazarse de un universal abstracto que determinaría la realidad.
Mientras que Hegel plantea al espíritu absoluto como el sujeto, Feuerbach contrapone al ser humano. Sin embargo, el ser humano del que parte Feuerbach no es el ser humano real y concreto, determinado por sus relaciones histórico-sociales y naturales, sino un ente abstracto que se proyecta en la realidad, un sujeto que se manifiesta como naturaleza abstracta. Tanto Hegel como Feuerbach perciben la totalidad en base a una universalidad abstracta que se materializa en las partes.
La posición de Feuerbach se presenta como una crítica idealista del idealismo, como una crítica religiosa de la religión. Su crítica de la religión, y del carácter religioso de Hegel, se mantiene en el terreno religioso. Cuando Feuerbach se refiere a la esencia humana niega la historia al reducir esa esencia a una idea metafísica en la que el hombre se mantiene fiel a sí mismo, totalmente autonomizado de las relaciones sociales y su desarrollo histórico, es una naturaleza inalterable; cuando se refiere a las relaciones sociales hace abstracción de la actividad de esos hombres para explicarlas en función de las ideas, sea la religión, la filosofía, etc. Por eso, el humanismo feuerbachiano no es más que la otra cara del espíritu absoluto de Hegel, es un materialismo idealista.
¿Y Marx? La sombra de la sospecha le acecha. Frecuentaba los círculos de la izquierda hegeliana, simpatizaba con la crítica de Feuerbach a Hegel, se sentaba a discutir sobre la esencia humana con el comunismo filosófico… Poco importa que meses después escribiera unas notas a vuelapluma tituladas Tesis sobre Feuerbach y un mamotreto lanzado sobre la cabeza de todos esos filósofos que ni siquiera publicó. Había sido visto en el lugar de los hechos. Sólo faltaban algunas pruebas irrefutables, como el arma del crimen, para que la sentencia estuviera lista. Y así fue. El particular uso que hace de la crítica de Feuerbach contra Hegel, así como su invocación al ser humano, a la esencia humana, al ser genérico del hombre, fue más que suficiente para que el espíritu absoluto de Feuerbach estuviera en los textos de Marx. La fiscalía construyó el relato y los voceros lo reprodujeron. Affaire classée.
Ahora bien, solo bajo la metodológica policíaca de Althusser y sus epígonos se puede amalgamar el ser humano del que habla ya Marx en esos escritos con el humanismo feuerbachiano. La dislocación y fragmentación, el análisis en base a fotogramas que luego recrea la totalidad, la identidad escindida del ser humano del que habla Marx respecto a la globalidad en la que se enmarca en tanto que proceso permite el montaje. Si, por el contrario, tomamos esas obras de Marx en su dinámica de conjunto bajo el proceso de ruptura que Marx está afirmando respecto a la filosofía, la operación althusseriana se derrumba.
Más allá de que la ruptura con diversos aspectos de la izquierda hegeliana no se ha delimitado completamente en esa época, pues la velocidad de ese proceso es tan rápida que necesariamente tiene que tener contradicciones y reminiscencias -lo que es aprovechado por todos los escribas del capital para diseccionar a Marx- lo cierto es que Marx ya está determinando sus desarrollos teóricos por esa ruptura y esbozando elementos fundamentales del comunismo pese a la carcasa filosófica que lo envuelve.
Efectivamente, Marx pasa de manera fugaz del liberalismo democrático (“Rheinische Zeitung” 1842- 43) a la izquierda hegeliana (Manuscrito de Kreuznach), para inmediatamente romper con todos ellos y situarse en el terreno del comunismo. En “Sobre la Cuestión Judía”, la “Introducción a la Crítica de la filosofía del derecho de Hegel”, las “Glosas críticas marginales al artículo…”, los Manuscritos de París de 1844 y sus extractos de lectura de la crítica de la economía política, se expresan momentos indispensables de la ruptura de Marx frente a todo ese conglomerado de intelectuales burgueses2. En esas obras, desde diversos niveles de abstracción y partiendo desde diversos ámbitos, Marx va a profundizar en los fundamentos de la enajenación humana y su emancipación delimitándose de las concepciones de toda la izquierda hegeliana, Feuerbach incluido.
Para empezar, el sujeto que, para Marx, se relaciona con la objetividad, en tanto es él mismo objetivo, no puede eliminar la diferencia con su objeto. Tanto en Hegel como en Feuerbach hay una identidad de la que Marx se desentiende. La crítica radical (de raíz) a la universalidad abstracta del espíritu absoluto como sujeto supone para Marx refutar la objetividad sensible como resultado de la actividad (o la contemplación) de una universalidad. Es decir, no sólo hay una ruptura con Hegel, también con Feuerbach.
“Ni los objetos humanos son, pues, los objetos naturales tal como se ofrecen inmediatamente, ni el sentido humano, tal como inmediatamente es, tal como es objetivamente, es sensibilidad humana, objetividad humana. Ni objetiva ni subjetivamente existe la naturaleza inmediatamente ante el ser humano en forma adecuada; y como todo lo natural tiene que nacer, también el hombre tiene su acto de nacimiento, la historia, que, sin embargo, es para él una historia sabida y que, por tanto, como acto de nacimiento con conciencia, es acto de nacimiento que se supera a sí mismo. La historia es la verdadera Historia Natural del hombre» [3].
Feuerbach pretende dotar de un contenido materialista a la enajenación tratada por Hegel extirpando su idealismo para orientar la mirada sobre la materia sensible. Es decir, partir del ser como determinante del pensamiento. Pero al hacerlo destruye lo grandioso de Hegel, es decir, su dialéctica y el contenido histórico y social que contiene, y lo adapta a su concepción metafísica de la realidad. Efectivamente, la crítica de Feuerbach sólo ve la dimensión teológica de Hegel desechando un aspecto central como el del movimiento, el de la negatividad, el de la transformación de lo existente. Marx, percibe la importancia de la crítica al idealismo que despliega Feuerbach, pero se desentiende de sus límites manteniendo la tremenda potencia que tiene el contenido histórico-social de Hegel. En ese sentido Marx ya utiliza al propio Hegel contra Feuerbach.
“Lo grandioso de la Fenomenología hegeliana y de su resultado final (la dialéctica de la negatividad como principio motor y generador) es, pues, en primer lugar, que Hegel concibe la autogeneración del hombre como un proceso, la objetivación como desobjetivación: como enajenación y como supresión de esta enajenación; que capta la esencia del trabajo y concibe el hombre objetivo, verdadero porque real, como resultado de su propio trabajo. La relación real, activa, del hombre consigo mismo como ser genérico, o su manifestación de sí como un ser genérico general, es decir, como ser humano, sólo es posible merced a que el realmente exterioriza todas sus fuerzas genéricas (lo cual, a su vez, sólo es posible por la cooperación de los hombres, como resultado de la historia) y se comporta frente a ellas como frente a objetos (lo que, a su vez, sólo es posible de entrada en la forma del extrañamiento)” [4].
Cuando en esos manuscritos se critica la conversión de la realidad concreta en una abstracción por parte de Hegel, que al fijar el pensamiento como lo absoluto aniquila la diferencia entre sujeto y objeto, –“la cuestión fundamental [para Hegel] es que el objeto de la conciencia no es otra cosa que la autoconciencia, o que el objeto no es sino la autoconciencia objetivada, la autoconciencia como objeto”-, el desplazamiento que hace Marx hacia el ser concreto como algo natural y material en oposición a ese ser infinito, le lleva a contraponerse con Feuerbach. Al desmontar la idea de totalidad como sujeto abstracto que se produce a sí mismo, la objetividad ya no se le puede presentar como actividad de un sujeto metafísico. Para Marx no se puede partir de un sujeto abstracto que contiene su propia negatividad, tanto da que se trate del espíritu absoluto hegeliano o de la esencia humana feuerbachiana.
“Cuando el hombre real, corpóreo, en pie sobre la tierra firme y aspirando y exhalando todas las fuerzas naturales, pone sus fuerzas esenciales reales y objetivas como objetos extraños mediante su enajenación, el acto de poner no es el sujeto; es la subjetividad de fuerzas esenciales objetivas cuya acción, por ello, ha de ser también objetiva. El ser objetivo actúa objetivamente y no actuaría objetivamente si lo objetivo no estuviese implícito en su determinación esencial. Sólo crea, sólo pone objetos porque él [el ser objetivo] está puesto por objetos, porque es de por sí naturaleza. En el acto del poner no cae, pues, de su «actividad pura» en una creación del objeto, sino que su producto objetivo confirma simplemente su objetiva actividad, su actividad como actividad de un ser natural y objetivo.” [5]
El sujeto que se enfrenta al objeto no está emancipado de la objetividad, no es ninguna universalidad abstracta, es el hombre real y concreto en su relación histórica con la naturaleza que como tal no puede presentarse como una sustancia universal que determina la totalidad concreta. Se comprende de por sí que el sujeto que usa Marx se contrapone al de la filosofía -ya sea la dialéctica idealista de Hegel o el materialismo idealista de Feuerbach- pues no parte de una abstracción que sería la esencia de lo concreto, ni comparte la identidad sujeto-objeto. En los manuscritos de 1844 Marx se extiende en la cuestión, se describe un sujeto que parte de su propia actividad particular, de su producción (el acto de poner, -pero no como actividad pura, sino como actividad concreta de un sujeto concreto, como actividad determinada por las relaciones de producción), de su relación con su otro polo, el objeto. Ese sujeto hace derrumbarse a la universalidad del espíritu absoluto y del ser humano como ideal a alcanzar.
En contraposición a la concepción metafísica de la naturaleza humana, de una esencia inmutable que permanece fiel a sí misma desde el principio de los tiempos, que permanece negada en el interior del hombre enajenado esperando a ser liberada, el ser humano es un producto de la sociedad, y la sociedad es un producto histórico del ser humano. La pureza humana corrompida por la existencia social es algo ajeno al concepto de Marx pues comprende que es esa existencia social la que constituye el ser humano. El ser humano no permanece contemplativo, como fiel reflejo de sí mismo que no se ve afectado por la existencia social, sino que él mismo sólo existe en esa existencia social. En la producción misma, la producción en todo su amplio sentido de producción y reproducción de la especie, el hombre produce su propio ser.
“Y verdaderamente la religión es la conciencia de sí y de la propia dignidad, como las puede tener el hombre que todavía no se ha encontrado a sí mismo o bien se ha vuelto a perder. Pero el hombre no es un ser abstracto, alejado del mundo. El hombre es su propio mundo, Estado, sociedad. Este Estado, esta sociedad, producen la religión, conciencia tergiversada del mundo, porque ellos son un mundo al revés.” [6]
Marx ha hecho explosionar la concepción de Feuerbach al percibir el ser consciente liquidando la problemática entre el ser y la consciencia, entre el sujeto y el objeto y señalando que la inversión de la conciencia es el reflejo de un mundo invertido. La cosificación de las relaciones sociales y materiales aparecen como una realidad sobre la que tiene que ventilarse el problema.
“La esencia religiosa del judío ha alcanzado su realidad universal y profana en la sociedad burguesa. Mal podía ésta convencer al judío de la irrealidad de su ser religioso, que no es precisamente sino la concepción ideal de las necesidades prácticas. Por tanto, no es sólo en el Pentateuco o en el Talmud donde tenemos que buscar la esencia del judío actual, sino en la sociedad actual, no como algo abstracto sino como algo concretísimo, no sólo como limitación del judío sino como limitación judía de la sociedad”.[7]
Mal le pese a los escribas del capital, no se trata de un ser humano en sí, una esencia preexistente que se hace para sí después, que se objetiva en la historia a posteriori. No hay una naturaleza humana escondida detrás de la historia, sino que el ser humano compone su esencia en la inmanencia de las relaciones sociales mismas. La crítica a Hegel contiene la crítica a Feuerbach pues implica un sujeto que niega al sujeto abstracto.
“El hombre real y la naturaleza real se convierten [para Hegel] simplemente en predicados, en símbolos de este irreal hombre escondido y de esta naturaleza irreal. Sujeto y predicado tienen así el uno con el otro una relación de inversión absoluta sujeto—objeto místico o subjetividad que trasciende del objeto, el sujeto absoluto como un proceso, como sujeto que se enajena y vuelve a sí de la enajenación.” [8]
Marx no concibe una esencia humana, un ser genérico de los hombres que esté determinado al exterior de la historia humana, no concibe un sujeto cuya esencia este previamente fijada como algo exterior a su existencia social, a su objetividad.
“Sin embargo, como para el hombre socialista toda la llamada historia universal no es otra cosa que la producción del hombre por el trabajo humano, el devenir de la naturaleza para el hombre tiene así la prueba evidente, irrefutable, de su nacimiento de sí mismo, de su proceso de originación. Al haberse hecho evidente de una manera práctica y sensible la esencialidad del hombre en la naturaleza; al haberse evidenciado, práctica y sensiblemente, el hombre para el hombre como existencia de la naturaleza y la naturaleza para el hombre como existencia del hombre, se ha hecho prácticamente imposible la pregunta por un ser extraño, por un ser situado por encima de la naturaleza y del hombre (una pregunta que encierra el reconocimiento de la no esencialidad de la naturaleza y del hombre). El ateísmo, en cuanto negación de esta carencia de esencialidad, carece ya totalmente de sentido, pues el ateísmo es una negación de Dios y afirma, mediante esta negación, la existencia del hombre; pero el socialismo, en cuanto socialismo, no necesita ya de tal mediación; él comienza con la conciencia sensible, teórica y práctica, del hombre y la naturaleza como esencia.” [9]
Marx se coloca ya en el terreno del comunismo en ruptura con toda la filosofía anterior. Su sujeto no es algo absoluto, no es un ente cuya existencia precede las relaciones humanas y contiene una verdadera naturaleza humana inalterable que a través de los tiempos mantiene intactos sus rasgos universales y abstractos que definirían todo hombre concreto en todo momento histórico. Ni bajo el idealismo dialéctico de Hegel ni el materialismo idealista Feuerbach se puede comprender la ruptura de Marx, su materialismo dialéctico. La metodología fotográfica del intelectualismo burgués no puede percibir el fotograma en su movimiento real para comprender al joven Marx en su unidad con el Marx maduro, y más importante aún, con el comunismo. Ni el yo como ego cogito hegeliano ni el ego sensible feuerbachiano; ni la actividad como autoconciencia ni como pensamiento ético. Marx hace descender el ser genérico y la esencia humana del mundo de los cielos filosófico y antropológico al mundo terrenal donde se desarrollan las relaciones sociales humanas.
¿A qué se refiere entonces Marx cuando habla de la verdadera esencia del hombre, del verdadero ser colectivo de los hombres? Comprender en qué consiste la enajenación que sufre el ser humano contiene la respuesta y nos vincula inmediatamente con las relaciones sociales capitalistas. Del mismo modo, la lucha contra la enajenación apunta directamente a la lucha de clases, y, como desarrollo, la emancipación humana respecto a la enajenación sitúa en el centro al proletariado como contraposición al trabajo y su superación. La ruptura de la unidad enajenación-explotación es el objetivo real de todos nuestros enemigos para deshacerse del joven Marx y hacer que las posiciones contra el trabajo, contra el Estado, etc. queden prisioneros en la cárcel filosófica y todo sea un mero juego de contradicciones al interior de un sistema teórico desvinculado de las contradicciones sociales y del movimiento comunista.
La enajenación del ser humano
“La tarea de la historia, después de disipada la verdad del más allá, es establecer la verdad del más acá. La primera tarea de la filosofía que está al servicio de la historia, después de haber desenmascarado la figura santificada de la enajenación del hombre, es la de desenmascarar la enajenación del hombre en su forma profana”.
Para una crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Introducción. K. Marx
Hegel, partiendo del espíritu absoluto como sujeto, presenta la enajenación como la simple objetivización de la conciencia, como desplazamiento de sí misma al mundo objetivo. En la Fenomenología Hegel expone detalladamente el movimiento de la conciencia transitando desde la certeza sensible a la percepción, para alcanzar posteriormente el entendimiento, momento donde la conciencia se objetiviza a sí misma, se separa de sí, perdiendo su origen unitario para llegar a ser conciencia de sí misma. En su desdoblamiento la autoconciencia se confronta a la autoconciencia objetivada generando una contradicción dialéctica (ejemplificado con el famoso pasaje del amo y el siervo). Estamos, para Hegel, en el momento culminante de la enajenación.
En Feuerbach esta cuestión sufre un cambio al encumbrar la materia sobre el pensamiento. Sin embargo, el cambio no alterara la esencia idealista del contenido pues la materia que aporta Feuerbach está formada por una naturaleza inalterable que sólo puede existir en el pensamiento, de ahí que su crítica a la religión esté apresada por la teología y se presente como una religión donde Dios, lejos de disolverse, reaparece bajo la imagen del ser humano trascendental. Si para Hegel la conciencia se desdobla al objetivarse, para Feuerbach el ser humano se desdobla en el mundo sensible y el mundo de los cielos al objetivarse en la religión. El mundo de los cielos se conforma con todos los atributos idealizados de la esencia humana pero que, enajenados del mundo sensible, del ser humano natural, se presentan como un poder ajeno que lo domina. Es lo que Feuerbach denomina la autoenajenación religiosa.
En Sobre la cuestión judía Marx despoja a la enajenación de todo contenido idealista reubicando la cuestión en la verdadera base material, y en los Manuscritos de París Marx hace estallar a todos los filósofos en su primer abordaje en profundidad de la crítica de la economía política, esbozando lo que serán algunas de sus posiciones centrales durante toda su vida. En esos textos de juventud, Marx comprende que toda la problemática no se puede exteriorizar de las relaciones humanas y su desarrollo histórico. Más aún, comprende no sólo la enajenación en el terreno práctico, algo que algunos comunistas filosóficos plantearon, sino que la misma determina la enajenación religiosa o espiritual y no al revés. La enajenación deja de ser la incomprensión de la objetivización (ya sea en los momentos incompletos del espíritu absoluto o la mistificación religiosa) para ser la objetivación material del sujeto humano en su práctica social en un contexto social determinado.
“La enajenación religiosa como tal sólo opera en el terreno de la conciencia, del interior del ser humano, pero la enajenación económica es la enajenación de la vida real y su superación abarca, por tanto, ambos lados. La enajenación de la autoconciencia no se considera como expresión, expresión reflejada en el saber y en el pensamiento, de la enajenación real de la esencia humana.” [10]
La determinación de la enajenación como un producto de la vida real de los seres humanos en un contexto histórico determinado se le aparece a Marx como la columna vertebral sobre la que se ventila la cuestión. Es la producción humana bajo las condiciones de la propiedad privada donde Marx sitúa la cuestión de la enajenación, por eso la existencia de la propiedad privada y su desarrollo hasta la consolidación del capital como sujeto de la sociedad humana no caerá del cielo, sino que será el resultado histórico de esa actividad humana.
“Pues cuando se habla de propiedad privada se cree tener que habérselas con una cosa fuera del hombre. Cuando se habla de trabajo nos las tenemos que ver inmediatamente con el hombre mismo. Esta nueva formulación de la pregunta es ya incluso su solución.” [11]
Marx pone en el centro de su exposición la producción humana realmente existente, y será, obviamente, la relación entre el trabajador y su producto el punto de partida adecuado para comprender la enajenación que sufre el ser humano en tanto que productor. La primera determinación que expresa la enajenación se manifiesta en que “el producto se enfrenta a él [al productor] como un ser extraño, como un poder independiente del productor. La realización del trabajo es su objetivación. Esta realización del trabajo aparece en el estadio de la Economía Política como desrealización del trabajador, la objetivación como pérdida del objeto y servidumbre a él, la apropiación como extrañamiento, como enajenación. […] Hasta tal punto aparece la realización del trabajo como desrealización del trabajador, que éste es desrealizado hasta llegar a la muerte por inanición […] cuantos más objetos produce el trabajador, tanto menos alcanza a poseer y tanto más sujeto queda a la dominación de su producto, es decir, del capital. [12]
La mercancía y su producción generalizada bajo el capitalismo está íntimamente ligada a esta determinación principal de la enajenación, y Marx desarrollará esta cuestión en profundidad durante toda su vida como base de la producción capitalista. Esa determinación de la enajenación es crucial pues de ella emana la unidad contradictoria entre las clases sociales y cómo la reproducción del trabajador y la del capital en su desarrollo a escala ampliada implica que la propia reproducción del trabajador se encuentre en apuros. La cosificación de las relaciones sociales encuentra aquí la base para que la desvalorización del mundo humano crezca en razón directa de la valorización del mundo de las cosas. Algunos gurús del comunismo consideran a sus discípulos tan estúpidos que no dudan en explicarles que en los Manuscritos la enajenación de la que habla Marx rehuye la contradicción de clases. Sin embargo, la primera determinación que Marx expone contiene ya la contradicción fundamental y desarrolla una segunda determinación que la Economía Política oculta porque no considera la relación inmediata entre el trabajador y la producción. No sólo el producto como capital se presenta como un poder independiente frente a él, sino que esa particular relación de producción implica que el hombre se vea enajenado de su propia actividad productiva.
“Hasta ahora hemos considerado el extrañamiento, la enajenación del trabajador, sólo en un aspecto, concretamente en su relación con el producto de su trabajo. Pero el extrañamiento no se muestra sólo en el resultado, sino en el acto de la producción, dentro de la actividad productiva misma. […]En el extrañamiento del producto del trabajo no hace más que resumirse el extrañamiento, la enajenación en la actividad del trabajo mismo. […] el trabajo es externo al trabajador, es decir, no pertenece a su ser; en que, en su trabajo, el trabajador no se afirma, sino que se niega […]Su carácter extraño se evidencia claramente en el hecho de que tan pronto como no existe una coacción física o de cualquier otro tipo se huye del trabajo como de la peste. […] Cuando está en él no se pertenece a sí mismo, sino a otro […] es la pérdida de sí mismo.” [13]
La producción del trabajador es producción para un ser ajeno (el capital), que se apropia del producto. Pero al mismo tiempo su propia reproducción obligada a repetir incesantemente ese mismo proceso que se le contrapone como única forma de reproducir su vida -de forma cada vez más difícil como subraya Marx-, lo que hace que de por sí su propia actividad algo que no le pertenece. La propia reproducción incesante de esa misma realidad presupone la existencia del capital como enajenación de su propia actividad. Su actividad misma no le pertenece pues su uso está totalmente apropiado por ese ser ajeno. La enajenación de su actividad se le presenta como una coacción exterior a la que tiene que someterse constantemente pues no tiene otra forma sobre la que reproducir su vida. Su constante integración a la relación con la propiedad privada tiene la fuerza ineludible de evitar la muerte por inanición, pero al mismo tiempo le encamina hacia esa muerte. La enajenación que sufre el ser humano en tanto que productor se manifiesta, pues, no sólo en el producto de su actividad, sino en su actividad misma pues ambos aspectos están determinados por la propiedad privada, en concreto por su forma más desarrollada, el capital. Su propia reproducción implica que el productor se enajene de su propia condición de productor.
A esas dos determinaciones Marx ligará otras dos íntimamente ligadas. Si la propia actividad del productor y su propio producto son para otro, si en el despliegue de sus fuerzas propias para su reproducción como especie, como ser humano, estas son apropiadas por un ser ajeno, el ser mismo del hombre tiene que deslizarse, como vimos anteriormente, hacia ese ser extraño. Como el ser genérico está determinado no por una universalidad abstracta, sino por la propia actividad productiva de los seres humanos en todo su amplio sentido de producción y reproducción de la especie, el hombre produce su propio ser en la producción. El ser genérico del hombre es su propia actividad vital, pero si ésta es enajenada el ser genérico se ve abocado a sufrir la misma suerte.
“La vida productiva es, sin embargo, la vida genérica. Es la vida que crea vida. En la forma de la actividad vital reside el carácter dado de una especie, y la actividad libre, consciente, es el carácter genérico del hombre. […] Al enajenarse su actividad productiva en el trabajo enajenado su propio ser genérico es enajenado. […]Hace del ser genérico del hombre […] un ser ajeno para él, un medio de existencia individual. Hace extraños al hombre su propio cuerpo, la naturaleza fuera de él, su esencia espiritual, su esencia humana.” [14]
No se trata de una escisión entre un ser ideal y su realidad, sino que el ser enajenado es un producto de las condiciones materiales. Mientras se reproduzcan las condiciones de vida que edifican la enajenación, el ser humano en tanto que trabajador, al enajenar su propio ser genérico sufre su propio ser como algo extraño y presupuesto al que se ve sometido para su mera supervivencia individual creando una escisión entre su existencia individual y su ser colectivo.
“El objeto del trabajo es por eso la objetivación de la vida genérica del hombre, pues éste se desdobla no sólo intelectualmente, como en la conciencia, sino activa y realmente. […] Por esto el trabajo enajenado, al arrancar al hombre el objeto de su producción, le arranca su vida genérica […] pues se ve privado de su cuerpo inorgánico, de la naturaleza. Del mismo modo, al degradar la actividad propia, la actividad libre, a la condición de medio, hace el trabajo enajenado de la vida genérica del hombre un medio para su existencia física”.[15]
La consecuencia de la enajenación del ser genérico, de su ser social está implícito al arrancarle de su medio vital, la naturaleza, la tierra. El proletariado es ese ser arrancado de los medios de producción que implica la enajenación del hombre consigo mismo y con respecto a los otros hombres de la sociedad a los que se enfrenta de manera hostil. Pero como la esencia humana viene determinada por el ser comunitario del ser humano pues el ser humano es el verdadero ser colectivo [Gemeinwesen] de los hombres [16] -las robinsonadas sólo existen en la cabeza de los economistas-, este individuo aislado sólo puede existir y reproducirse en sociedad.
“Una consecuencia inmediata del hecho de estar enajenado el hombre del producto de su trabajo, de su actividad vital, de su ser genérico, es la enajenación del hombre respecto del hombre. Si el hombre se enfrenta consigo mismo, se enfrenta también al otro. Lo que es válido respecto de la relación del hombre con su trabajo, con el producto de su trabajo y consigo mismo, vale también para la relación del hombre con el otro y con el trabajo y el producto del trabajo del otro. En general, la afirmación de que el hombre está enajenado de su ser genérico quiere decir que un hombre esta enajenado del otro, como cada uno de ellos está enajenado de la esencia humana” [17].
Marx comprende cómo la producción bajo las relaciones sociales capitalistas implica una atomización del ser humano que cristaliza el ser colectivo como una guerra generalizada consigo mismo donde una serie de mediaciones permiten la reificación de su comunidad y por tanto que sea posible la reproducción de esa sociedad atomizada. La comunidad humana pervive en su forma invertida donde la mediación por excelencia de la propiedad privada -el dinero- se convierte en fin -capital- y el fin -el ser humano- en la mediación. El dinero subsumido al capital expresa la comunidad humana de forma invertida, desarrollando el carácter social de la producción como trabajo meramente individual que requiere de mediaciones que sustentan ese carácter social.
“El dinero es el ser esencial del hombre que se ha vuelto extraño a su propio trabajo [enajenación], a su propio ser humano y este ser esencial extraño domina al hombre y el hombre lo adora”.[18]
La enajenación de la que habla Marx, en sus múltiples determinaciones, tiene un contenido radicalmente opuesto al que le quieren endosar los paladines de la burguesía. Cuando Marx explica en la Ideología Alemana cómo el uso de “la ‘esencia humana’, ‘género’, etc., dieron a los teóricos alemanes el deseado pie para desconocer y tergiversar el sentido real del razonamiento” que se defendía en esos textos, no estaba tratando de borrar las huellas vergonzosas de su pasado filosófico, sino señalando la ruptura que había trazado en esa época. La torpeza metodológica de quienes identifican esos conceptos que Marx toma de Hegel o Feuerbach con la filosofía está en no advertir el cambio de contenido, en no percibir (u ocultar deliberadamente) que la enajenación de la que habla Marx deja de ser algo metafísico y está asentada sobre nuevas bases.
Toda la exposición del joven Marx traza una ruptura con la filosofía, incluido el llamado “comunismo filosófico”, pues no parte del espíritu absoluto, de una esencia trascendente o de una esencia productora absoluta, sino que parte de las relaciones sociales de producción existentes y la contradicción que las mismas generan en el ser humano. Las determinaciones de la enajenación del ser humano remiten a su realidad social concreta y a su actividad cotidiana bajo unas condiciones sociales e históricas determinadas.
¿Un joven Marx sin lucha de clases ni revolución?… La lucha contra la enajenación
“No hay que atacar simplemente la propiedad privada como un ‘estado de cosa’, sino atacarla como una actividad, como trabajo, si queremos darle un golpe mortal. Es uno de los desprecios, el más grave, hablar de trabajo libre, humano, social, de trabajo sin propiedad privada. El ‘trabajo’ es por su propia esencia la actividad no libre, inhumana, asocial, acondicionada por la propiedad privada y que al mismo tiempo la crea. Entonces la abolición de la propiedad privada sólo será realidad cuando se la conciba como la abolición del ‘trabajo’”
Crítica de la economía nacional. K. Marx (1844)
Falta todavía por tratar un aspecto fundamental e inseparable de todo lo anterior que hemos retenido y separado a efectos de exposición. Se trata de la lucha contra la enajenación y por su superación. La contundencia de Marx no impide que pretendidos teóricos comunistas lleguen al delirio de afirmar que la lucha de clases y la revolución están ausentes en los Manuscritos de París, y en general en las obras de juventud de Marx. Nada nuevo. Otros dirán que en El Capital Marx abandona la lucha de clases para ser un economista. Para todos ellos, de lo que se trata es de liquidar todas las posiciones de Marx que incomodan a su teoría contrarrevolucionaria. Tergiversan el ser humano del que habla Marx pues su teoricismo no puede vincularlo a las mediaciones que despliega el desarrollo ulterior de esas posiciones. No pueden hacer la transición de ese ser humano, al ser humano productivo, y de éste al proletariado. Por eso, para ellos esa enajenación humana no tiene relación con la lucha de clases. La lucha contra la enajenación y su superación, que implica la abolición del trabajo, del Estado, del capital, dinero… respondería para ellos a construcciones de la filosofía clásica alemana. Marx no hablaría aquí de clases, sino de un sujeto (la humanidad) que se escindiría. Por supuesto que Marx entiende que es la humanidad la que se allá siempre detrás, pero la escisión se corresponde a una realidad social que remite a una exterioridad en la que se encuentra el capital. No es muy difícil captar cómo se articula en esa escisión las contradicciones de clase y de dónde emerge la posibilidad de revolución.
La concepción que tiene Marx respecto a la enajenación implica que su superación dista de lo que Hegel o Feuerbach defienden. Para Hegel, la superación se alcanza permaneciendo en el mundo del pensamiento. La superación de la enajenación es realizada por el movimiento de la conciencia que retorna de su propia objetivización y enajenación (autoconciencia desdoblada) por una doble vía, la del espíritu religioso (ser en sí) y la conciencia misma como tal (ser para sí) que en su síntesis en el espíritu absoluto cristalizan el saber absoluto.
Feuerbach ve la superación de la enajenación en la demostración de que la teología es antropología. La objetivización del ser humano en Dios supone la enajenación de su ser en esa objetivización al desdoblarse en ser terrenal y ser celestial. La destrucción de la idea religiosa implica la disolución del reino de los cielos y el retorno del ser humano al mundo terrenal. Es la superación de la enajenación humana para Feuerbach.
Ninguno de los dos plantea una superación de la enajenación real de los seres humanos pues ambos se mueven en el mundo religioso y no ponen como sujeto de la enajenación al ser humano real y su práctica histórico-social. En Sobre la cuestión Judía Marx tumba esta concepción de liberar al hombre liberándolo de la religión y comprende que es en la vida profana donde tiene que realizarse la transformación. La lucha no es contra el cielo sino contra las condiciones materiales sobre las que vive el ser humano. Esto último obliga a plantear la cuestión de la superación en términos radicalmente opuestos como afirma en los manuscritos al manifestar que “para superar la propiedad privada real se requiere una acción comunista real”. Esa acción comunista real tendrá un motor y un sujeto bien definido que emerge de la contradicción de clases de la sociedad capitalista.
“Con la misma Economía Política, con sus mismas palabras, hemos demostrado que el trabajador queda rebajado a mercancía, a la más miserable de todas las mercancías; que la miseria del obrero está en razón inversa de la potencia y magnitud de su producción; que el resultado necesario de la competencia es la acumulación del capital en pocas manos, es decir, la más terrible reconstitución de los monopolios; que, por último; desaparece la diferencia entre capitalistas y terratenientes, entre campesino y obrero fabril, y la sociedad toda ha de quedar dividida en las dos clases, propietarios y obreros desposeídos[…] “De manera tal que, en conjunto, no hay en lo sucesivo más que dos clases de población, la clase obrera y la clase capitalista”.[19]
Efectivamente, Marx capta que el capital es el corolario de todo un proceso histórico que parte del nacimiento de la propiedad privada. El ser humano, en su propio proceso histórico de vida que engendra las condiciones de su propia reproducción como especie se vio abocado a una producción en la que el objeto de su producción tenía que ser enajenado para poder satisfacer sus necesidades vitales como especie. Marx identifica la enajenación, a diferencia de Hegel y Feuerbach, como una realidad histórica bien material, la enajenación del producto de su propia actividad productiva que despliega toda una serie de determinaciones en su desarrollo hasta que el propio ser humano deja de ser el sujeto de la producción para ser su objeto, desplegando su producción social bajo la forma invertida de trabajo individual. La enajenación asume una posición central como práctica social del hombre bajo determinadas condiciones históricas. Marx capta, evidentemente de manera incompleta y sin captar todavía algunas categorías económicas clave, los fundamentos de la crítica revolucionaria, comprendiendo el propio ciclo del valor y sus implicaciones [20]. El desarrollo de la enajenación del producto de su productor es el desarrollo de la propiedad privada. Desde la aparición de la propiedad privada la marca de la enajenación aparece como una realidad que le acompaña, si bien sólo en el capitalismo se llega a una situación donde esa enajenación adquiere la cualidad de sujeto mundial que domina a la humanidad, el capital [21].
“Ya en la propiedad territorial feudal está implícita la dominación de la tierra como un poder extraño sobre los hombres. […] Pero en la propiedad territorial del feudalismo el señor aparece, al menos, como rey del dominio territorial. […] Del mismo modo, la dominación de la propiedad territorial no aparece inmediatamente como dominación del capital puro. […] La posición del señor para con ellos [siervos de la gleba] es inmediatamente política y tiene igualmente una faceta afectiva. […] Por último, el señor no busca extraer de su propiedad el mayor beneficio posible. Por el contrario, consume lo que allí hay y abandona tranquilamente el cuidado de la producción a los siervos y colonos. […]
Es necesario que sea superada esta apariencia, que la propiedad territorial, raíz de la propiedad privada, sea totalmente arrebatada al movimiento de ésta y convertida en mercancía, que la dominación del propietario, desprovista de todo matiz político, aparezca como dominación pura de la propiedad privada, del capital, desprovista de todo tinte político; que la relación entre propietario y obrero sea reducida a la relación económica de explotador y explotado, que cese toda relación personal del propietario en su propiedad y la misma se reduzca a la riqueza simplemente material, de cosas[…] Es necesario, por último, que en esta competencia la propiedad de la tierra, bajo la figura del capital, muestre su dominación tanto sobre la clase obrera como sobre los propietarios mismos[…] Con esto, en lugar del aforismo medieval “No hay tierra sin señor” aparece otro refrán: “el dinero no tiene señor” de Maître, en el que se expresa la dominación total de la materia muerta sobre los hombres.”
“La propiedad de la tierra, en su diferencia respecto del capital, es la propiedad privada, el capital, preso aún de los prejuicios locales y políticos, que no ha vuelto aún a si mismo de su vinculación con el mundo, el capital aún incompleto. Ha de llegar, en el curso de su configuración mundial, a su forma abstracta, es decir, pura.” [22]
Cualquiera que conozca la obra de Marx sin las anteojeras ideológicas de la socialdemocracia percibe rápidamente la articulación de lo que aquí dice Marx con la globalidad de su obra. Toda esta exposición sobre la enajenación y la actividad productiva y su vinculación evidente con las relaciones de explotación capitalistas, con el antagonismo entre dos sujetos (proletariado-burguesía), será retomada y profundizada en toda la obra de Marx. Si bien en los Grundrisse mantendrá la terminología, lo que crea un vínculo muy difícil de ocultar, el abandono posterior de Marx de cierta terminología hegeliana (a nivel de exposición) tanto para expresarse en los propios términos de la economía política con el objetivo de criticarla partiendo de sus categorías, como para delimitar más claramente su ruptura con la filosofía, dará espacio a la obra de los especialistas de la falsificación. Pese a todo, Marx captará ya en esos escritos de juventud la base fundamental.
“Si el producto del trabajo me es ajeno, se me enfrenta como un poder extraño, entonces ¿a quién pertenece? Si mi propia actividad no me pertenece; si es una actividad ajena, forzada, ¿a quién pertenece entonces? [..] El ser extraño al que pertenecen el trabajo y el producto del trabajo, a cuyo servicio está aquél y para cuyo placer sirve éste, solamente puede ser el hombre mismo. Si el producto del trabajo no pertenece al trabajador, si es frente él un poder extraño, esto sólo es posible porque pertenece a otro hombre que no es el trabajador. Si su actividad es para él dolor, ha de ser goce y alegría vital de otro. Ni los dioses, ni la naturaleza, sino sólo el hombre mismo, puede ser este poder extraño sobre los hombres. […] Otro hombre independiente de él, poderoso, hostil, extraño a él, es el dueño de este objeto […] Así, pues, mediante el trabajo enajenado crea el trabajador la relación de este trabajo con un hombre que está fuera del trabajo y le es extraño. La relación del trabajador con el trabajo engendra la relación de éste con el del capitalista o como quiera llamarse al patrono del trabajo.” [23]
El proceso de enajenación de su propio trabajo, de su propio objeto, por el capitalista, cierra un primer círculo para el que quiera comprender. La contradicción del ser humano en su proceso productivo, la enajenación misma, responde a una contradicción en el seno de la producción capitalista, una contradicción entre el trabajador y el capitalista. La enajenación para Marx está inseparablemente unida a la explotación y los intereses contrapuestos que la misma genera en base al lugar que ocupan los seres humanos en ese proceso productivo. Si la enajenación afecta a la humanidad en su conjunto, es el proletariado el que sufre todas las penurias como reproducción de su vida mientras la burguesía se regocija en la misma.
“El colmo de esta servidumbre es que ya sólo en cuanto trabajador puede mantenerse como sujeto físico y que sólo como sujeto físico es ya trabajador. […]” “Finalmente, el salario reducido al mínimo debe ser aún más reducido para resistir la nueva competencia. Esto conduce entonces necesariamente a la revolución.” [24]
Si la humanidad en general está presa de esa enajenación, es uno de los dos polos en los que esa humanidad se divide, el polo productor, el que sufre y no se satisface en la misma -como insistirá en Los Grundrisse, El Capital…-. La reproducción constante de esta situación en forma cada vez más catastrófica para uno de sus polos conlleva necesariamente a la crisis de esa relación antitética y la posibilidad de su superación. Marx ha desarrollado las bases, aunque por el momento no las ha explicitado con claridad, del antagonismo de clases entre el proletariado y el capital, la lucha que para él acabará desembocando en la transformación social y sitúa al proletariado como el sujeto de la revolución (no puede reproducirse por la bajada del salario lo que le lleva a la lucha.) Se comprende que el proletariado represente a la humanidad frente a la no-humanidad de la burguesía (lo exterior) que representa los intereses del capital, la comunidad humana frente a la comunidad del capital.
“Cuando el proletariado proclama la disolución del orden mundial actual no hace más que pronunciar el secreto de su propia existencia, ya que él es la disolución de hecho de este orden mundial. Cuando el proletariado exige la negación de la propiedad privada, no hace más que elevar a principio de la sociedad lo que la sociedad ha elevado ya a principio del proletariado y se halla realizado en él, sin intervención propia, como resultado negativo de la sociedad”.[25]
Marx percibe como el salario y la ganancia son las formas de reproducción de esas clases sociales bajo el capital y cómo las mismas generan en el proletariado una situación insostenible. Pero lejos de limitarse a la defensa de la forma de reproducción del trabajador, es decir, del salario -y esto es lo más intolerable para los defensores de este mundo-, el joven Marx apunta a liquidar esas formas de reproducción. Marx atisba la contradicción al interior de la producción trabajo vivo-trabajo muerto, pero la comprensión de esta realidad contradictoria no le hace asimilar la antítesis trabajo-capital con la antítesis trabajador-capital, tal como hace toda la socialdemocracia defendiendo uno de los polos de la contradicción, lo que en el fondo no es más que la defensa de esa unidad contradictoria y del trabajo subsumido en el capital. Para Marx no se trata de defender un polo de la contradicción, sino comprender que esa contradicción es al interior del capital mismo y sus componentes
“¿Qué falta cometen los reformadores en détail que, o bien pretenden elevar los salarios y mejorar con ello la situación de la clase obrera, o bien (como Proudhon) consideran la igualdad de salarios como finalidad de la revolución social? […] La Economía Política parte del trabajo como del alma verdadera de la producción y, sin embargo, no le da nada al trabajo y todo a la propiedad privada. Partiendo de esta contradicción ha fallado Proudhon en favor del trabajo y contra la Propiedad privaba. Nosotros, sin embargo, comprendemos, que esta aparente contradicción es la contradicción del trabajo enajenado consigo mismo y que la Economía Política simplemente ha expresado las leyes de este trabajo enajenado.” [26]
Frente a los que tratan de restringir la lucha a la simple mejora de la situación del obrero en la sociedad burguesa, o ven la revolución como la igualdad de salarios, Marx expone cómo el trabajador siempre acaba perdiendo si no acaba con su condición de trabajador. Toda afirmación al interior de la contradicción no representa la revolución social sino su contrario, la afirmación del capital.
“Todo lo que Proudhon capta como movimiento del trabajo contra el capital no es más que el movimiento del trabajo en su determinación de capital, de capital industrial, contra el capital que no se consume como capital, es decir, industrialmente. Y este movimiento sigue su victorioso camino, es decir, el camino de la victoria del capital industrial. Se ve también que sólo cuando se capta el trabajo como esencia de la propiedad privada puede penetrarse el movimiento económico como tal en su determinación real.” [27]
¿Dónde está ese joven Marx filosófico sin lucha de clases, sin revolución, con sus ideas filosóficas? En la proyección ideológica de nuestros enemigos. Nuestro joven Marx no sólo percibe la lucha de clases, sino a la socialdemocracia, al partido del trabajo, a la tentativa del capital de fagocitar al sujeto que se le opone (el proletariado) e integrarlo como un polo al interior de una contradicción que es la forma de vida del capital. El capital no necesita sólo subsumir en su interior al trabajo, sino a toda oposición. Cómo no van a querer dilapidar a este Marx que comprende que la revolución no se encuentra en la defensa de uno de los extremos de la antítesis trabajo-capital, pues ambos son momentos del trabajo subsumido por el capital, es decir, son momentos del sujeto capitalista y el proletariado tiene que afirmarse contra ese sujeto para poder negar su reproducción al interior del mismo, lo que implica que su plena afirmación implique la negación de la misma. De ahí que Marx destruya las ilusiones reformistas más “radicales” que quieren mantener el trabajo y convertir a toda la sociedad en trabajadores resaltando que la dominación del capital y la explotación del proletariado no pueden ser abolidos sin abolirse al mismo tiempo el salario.
“Incluso la igualdad de salarios, como pide Proudhon no hace más que transformar la relación del trabajador actual con su trabajo en la relación de todos los hombres con el trabajo. La sociedad es comprendida entonces como capitalista abstracto.” “El salario es una consecuencia inmediata del trabajo enajenado y el trabajo enajenado es la causa inmediata de la propiedad privada. Al desaparecer un término debe también, por esto, desaparecer el otro.”
La coherencia de lo que dice Marx sólo puede captarse en la globalidad de sus textos y en la articulación en ella de las diversas categorías y niveles de abstracción. Ha captado que el intercambio de mercancías bajo el capitalismo se funda en el intercambio entre trabajo y el capital, y que en este intercambio se desarrolla a su vez el salario y la ganancia en sus diversos desgloses. Pero lejos de aferrarse a alguno de los polos de la contradicción en sus diversos niveles, como hace Proudhon y la socialdemocracia en general, comprende que la contradicción impulsa al proletariado por su propia imposibilidad de reproducirse a contraponerse a su propia reproducción como salario, como trabajador y, por tanto, hacer de su enfrentamiento con el capital, no sólo la abolición de la ganancia, sino del salario, no sólo la abolición del capital, sino del trabajo. La propia lucha del proletariado por su reproducción, enfrentándose contra la ganancia, por reapropiarse de su producto, que bajo la codificación capitalista se expresa en la lucha salario-ganancia, le determina a negar su condición como asalariado, como trabajador. Es cierto que posteriormente Marx profundizará y delimitará mucho mejor toda una serie de cuestiones cruciales que en ese momento ni siquiera ha empezado a conocer atravesando las formas fenoménicas, comprendiendo niveles mucho más profundos de la explotación del proletariado, pero ello no impide que aquí estén dados ya los elementos fundamentales que unen a Marx con el comunismo.
Sinteticemos lo expuesto. Las cuatro determinaciones de la enajenación que Marx pone al frente tiene en el trabajador, que sufre todos los males de la enajenación, al sujeto de su superación. Las condiciones de reproducción de la enajenación determinan a ese sujeto a destruir esas condiciones. El comunismo del joven Marx no es una utopía ni una filosofía, sino el movimiento mismo de esa realidad del proletariado en toda su dimensión histórica. El devenir no es una creación intelectual sino el desarrollo mismo de las contradicciones sociales que materializan las condiciones de su resolución: 1) Reapropiación por parte del productor del producto enajenado por el capital; 2) Abolición del capital y el trabajo, y reapropiación de las fuerzas enajenadas al productor; 3) Al reapropiarse de esas fuerzas enajenadas, de su actividad vital, se reapropia de su ser genérico; 4) Al reapropiarse de su ser genérico afirma su verdadero ser colectivo frente a la inversión que sufría bajo la enajenación.
Poner énfasis en alguna de estos aspectos no tiene nada que ver con disociarse de los otros. Por eso, la contradicción entre la verdadera esencia humana y la esencia humana alienada, entre el verdadero ser colectivo de los hombres y su inversión, no es una contradicción entre un universal abstracto y la realidad, sino una contraposición real que se expresa en el enfrentamiento entre el proletariado y la burguesía.
“Aun cuando no se produzca más que en un único distrito industrial, una revolución social se sitúa en el punto de vista de la totalidad porque es una protesta del hombre contra la vida deshumanizada, porque parte del punto de vista de cada individuo real, porque el ser colectivo del que el individuo se esfuerza en no permanecer separado es el verdadero ser colectivo del hombre, el ser humano.” [28]
Para Marx -como para Hegel- que algo sea falso, ficticio, no quiere decir que no exista. Lo que existe no tiene por qué ser real, verdadero, algo que Marx aplica a las formas sociales de existencia de la vida humana. La dialéctica de la historia muestra como en el trascurso de su desarrollo lo que antes era real se vuelve irreal, pierde su necesidad, su sentido histórico. “Lo real agonizante deja su sitio a una nueva pujante realidad; pacíficamente, si lo viejo es lo bastante comprensivo para resignarse a morir sin lucha; violentamente, si se revela contra esta necesidad[…] Cuanto en el campo de la historia humana es real se torna con el tiempo irracional y ya está, por tanto, destinado a serlo, lleva en sí desde el primer momento el estigma de la irracionalidad; y a su vez, cuanto en las cabezas de los hombres es racional tiene el destino de llegar a ser real, por muy en contradicción que de momento se halle con la apariencia de realidad existente” [29]. La comunidad del capital es una comunidad ficticia donde el verdadero ser colectivo de los hombres aparece invertido, pues los individuos expresan su comunidad a través de una exteriorización que implica su aislamiento. La misma existencia del proletariado es la que ha reconocido, a nivel de la historia humana, esa comunidad como negación de la comunidad humana y, por lo tanto, contiene en su ser, en su propia naturaleza, la verdadera comunidad humana.
La vinculación del joven Marx con las determinaciones históricas del proletariado y su lucha por la abolición del trabajo asalariado que contiene la propia abolición del proletariado, del trabajo, del capital, de Estado, del dinero… es innegable. Hemos demolido el laberinto. Los lacayos de la burguesía pueden seguir vociferando que las aboliciones del joven Marx son construcciones filosóficas. Frente a ellos el proletariado seguirá intentando imponer su proyecto histórico reconociendo al joven Marx como a uno de los suyos.
Sería interesante proseguir lo que aquí hemos tratado en conexión con La Ideología alemana, Grundrisse, El Capital… pero hay dos aspectos que nos hacen dar por concluido nuestro texto. El primero, que ese desarrollo ulterior es algo que cualquiera con tiempo y con ganas puede hacer. El segundo, que nosotros no tenemos ni tiempo ni ganas de hacerlo.
“No se pone el acento sobre el estar-objetivado sino sobre el estar-enajenado, esta-alienado, el estar-extrañado, el no-pertenecer al obrero […] Con la abolición del carácter inmediato del trabajo vivo como trabajo meramente individual, o sólo extrínsecamente general, con el poner de la actividad de los individuos como inmediatamente general o social, a los momentos objetivos de la producción se les suprime esa forma de la enajenación. Con ellos son puestos como propiedad, como el cuerpo social orgánico en el que los individuos se reproducen como individuos, pero como individuos sociales»
(Marx.Grundrisse.)
Reapropiación Ediciones
3 de marzo de 2024
NOTAS
1 – Recomendamos vivamente la lectura de la selección de textos de Marx incluida en Páginas malditas, cuya edición en España estuvo a cargo de nuestra editorial, junto con los Manuscritos de París de 1844. Evidentemente de esos materiales se obtienen las conclusiones necesarias para mandar a los mercaderes del fraude al basurero de la historia. Se puede encontrar la obra en nuestra web: reapropiacionediciones.noblogs.org
2 – Hemos excluido explícitamente La Sagrada Familia de la época juvenil pues en el expediente filosófico se afirma que esa obra debe considerarse ya en la línea de ruptura con el joven Marx. Aunque es una clara maniobra para acomodar la periodización pues en esa obra la vinculación es nítida no es necesario el uso de la misma para tumbar el expediente.
3 – K. Marx, Manuscritos de París.
4 – Ibidem.
5 – Ibidem.
6 – K. Marx, Para una crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Introducción.
7 – K. Marx, Sobre la Cuestión Judía.
8 – K. Marx, Manuscritos de París.
9 – Ibidem.
10 – Ibidem.
11 – Ibidem.
12 – Ibidem.
13 – Ibidem.
14 – Ibidem.
15 – Ibidem.
16 – K. Marx, Glosas críticas marginales al artículo el rey de Prusia y la reforma social. Por un prusiano. K. Marx
17 – K. Marx, Manuscritos de París.
18 – K. Marx, Sobre la Cuestión Judía. K. Marx
19 – K. Marx, Manuscritos de París.
20 – Que las posiciones del joven Marx se inscriban en el movimiento comunista es totalmente coherente con afirmar que en los años posteriores el desarrollo y la profundización de sus posiciones supondrán un salto cualitativo en aspectos centrales de la crítica de la economía.
21 – Marx esboza lo que más tarde será presentado con mucha más claridad como el ciclo histórico que va de la destrucción de las comunidades primitivas al comunismo integral. Ciclo marcado por la aparición del valor, su desarrollo mundial desde el comercio hasta la conquista de la producción donde se produce y valoriza a sí mismo -capitalismo- y su muerte a manos del proletariado. Si bien hay un retorno del ser humano como sujeto que se reapropia de su propia actividad vital, de su propio ser, el comunismo integral asume un salto cualitativo respecto al primitivo que lo hace diferente.
22 – K. Marx, Manuscritos de París.
23 – Ibidem.
24 – Ibidem.
25 – K. Marx, Para una crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Introducción.
26 – K. Marx, Manuscritos de París.
27 – Ibidem.
28 – K. Marx, Glosas críticas marginales al artículo el rey de Prusia y la reforma social. Por un prusiano. K. Marx
29 – F. Engels. Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana.