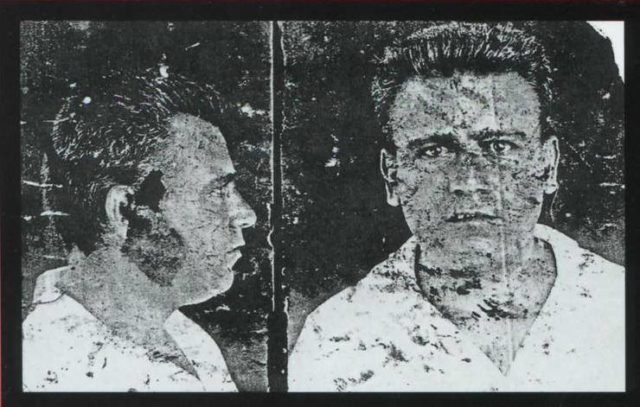Lo que sigue es una entrevista que Amadeo Bordiga respondió por escrito al periodista Edek Osser en junio de 1970, poco antes de su muerte. El texto fue publicado originalmente en Storia Contemporanea número 3, en septiembre de 1973. Bordiga también habló con Edek Osser para una entrevista filmada, cuyos extractos aparecen en un documental sobre el ascenso del fascismo. Traducción: A. V. https://rentry.co/entrevbordiga
***
En noviembre de 1917, usted participó en Florencia en una conferencia secreta de la corriente «revolucionaria intransigente» del Partido Socialista. En esa ocasión, usted exhortó a los socialistas a aprovechar la crisis militar y a tomar las armas para asestar un golpe decisivo a la burguesía. ¿Cuál fue el resultado de su propuesta? En su opinión, ¿la situación revolucionaria había alcanzado su madurez en Italia?
Sí, en noviembre de 1917 participé en Florencia en la conferencia secreta de la fracción «revolucionaria intransigente» del Partido Socialista. Esta fracción había constituido la mayoría del PSI y le había impuesto su dirección desde 1914. La dirección del Partido, al ser informada sobre esta conferencia, no sólo no la impugnó sino que, de hecho, envió a sus propios representantes. Fue en esa ocasión que conocí a Antonio Gramsci, quien mostró gran interés en mi discurso. Mi impresión hasta el día de hoy es que su inteligencia poco común le llevó, por una parte, a compartir y estar completamente de acuerdo con mis propuestas marxistas radicales, las que parecía haber oído por primera vez; y, por otra, a articular una crítica sutil, precisa y polémica, que ya se desprendía de las diferencias de fondo entre las posiciones de nuestros respectivos periódicos: Il Soviet, con sede en Nápoles, del que yo era editor, y L’Ordine Nuovo que Gramsci dirigía en Turín. La oposición de nuestros puntos de vista había quedado clara para mí desde que anuncié en nuestro periódico la fundación de la revista de Gramsci. En ese breve artículo señalé que su declarado pragmatismo revelaba una tendencia gradualista que sin duda le llevaría a hacer concesiones a un nuevo tipo de reformismo, e incluso al oportunismo de derecha.
Mi lectura de las fuerzas en juego en ese momento no se refería sólo a Italia, sino a toda la situación europea. Obviamente, entonces condené sin vacilaciones a los partidos socialistas de Francia, Alemania y demás, que habían traicionado abiertamente las enseñanzas marxistas sobre la lucha de clases, optando en cambio por la nefasta política de armonía nacional, unidad sagrada y apoyo a la guerra emprendida por los gobiernos burgueses. Mi discurso puso al descubierto, de manera doctrinaria, la falsa justificación ideológica que se esgrimía para apoyar la guerra impulsada por la Entente contra las Potencias Centrales, a la que nuestro enemigo jurado, el intervencionismo militar italiano, se había adherido. La base de mi posición era repudiar la falsa preferencia que los belicistas de todas las naciones mostraban por las democracias parlamentarias de los regímenes burgueses, en contra de los llamados regímenes feudales, autocráticos y reaccionarios de Berlín y Viena, por no hablar del régimen moscovita. Tal como había venido haciendo en el movimiento durante décadas, seguí la crítica formulada por Marx y Engels, intentando mostrar lo estúpido que era esperar que una futura Europa democrática surgiera del triunfo militar de la Entente.
La posición que tomé en ese momento coincide con lo que Lenin llamó «derrotismo y repudio a la defensa de la madre patria». Planteé la afirmación de que la revolución proletaria podría haber triunfado si los ejércitos de los estados burgueses hubieran sido derrotados por sus enemigos extranjeros, predicción que la historia confirmaría luego en Rusia en 1917. Es cierto, entonces, que en Florencia propuse que debíamos aprovechar los desastres militares de nuestro Estado monárquico y burgués para impulsar la revolución de clases.
Nuestra propuesta no coincidía con la línea política de la dirección del partido, que se había atascado en la vergonzosa fórmula acuñada por Lazzari de «ni apoyo ni sabotaje». Sin embargo, los participantes en la conferencia (que ya constituían de facto el ala izquierda del Partido Socialista) parecían apoyarla totalmente. Para nosotros, el hecho de que el partido italiano no se adhiriese a la política de guerra del gobierno, negándose a darle su voto de confianza o a apoyar la financiación militar correspondiente, no bastaba. No tenía sentido afirmar esa línea y al mismo tiempo oponerse al sabotaje, que Lenin describiría más tarde como «transformación de la guerra entre Estados en guerra civil entre proletariado y burguesía». Mi posición, por lo tanto, no era exactamente que en Italia existieran las condiciones para librar una guerra armada contra el poder de las clases propietarias; sino más bien otra, mucho más amplia, que fue confirmada más tarde por el curso de la historia: a saber, que mientras la guerra se libraba en Europa nosotros podíamos y debíamos intensificar el conflicto revolucionario en los frentes más oportunos (esos que Lenin llamaría luego «el eslabón más débil de la cadena»). El conflicto se extendería sin duda a todos los demás países. El mencionado falso mérito del partido italiano, en su empeño por negarse a apoyar la guerra mientras que al mismo tiempo rechazaba el sabotaje revolucionario, fue más tarde invocado de manera espuria por Serrati y sus seguidores, cuando se opusieron a expulsar a la derecha reformista (que era, de hecho, tanto socialdemócrata como socialpatriota) durante la fundación de una nueva Internacional que pudiese redimir el vergonzoso fracaso de la Segunda (un resultado que yo había previsto en nombre de los socialistas de izquierda en el Congreso de Roma en febrero de 1916). Esto queda demostrado por el hecho de que el PSI se había negado a seguir el único camino estratégico que, desde que Lenin, de regreso a Rusia, articuló sus tesis clásicas en abril de 1917, cumplía las predicciones doctrinarias y los objetivos históricos del marxismo revolucionario. Desde un punto de vista histórico, lo que parece indiscutible es que si los delegados de la conferencia de Florencia hubieran decidido ir a votar, habrían apoyado la audaz tesis de torpedear de cualquier manera posible la política de guerra del Estado capitalista. Dado que las conclusiones de una consulta como la que proponíamos tendrían que haber implicado a los órganos centrales del partido, mi propuesta habría conducido -en un giro saludable- a aplicar en la práctica las medidas correctas. Pero no podíamos esperar que la dirección emprendiera tal curso de acción, pues ya se había negado a convocar en mayo de 1915 una huelga general contra los preparativos de guerra, tal como lo habíamos exigido; porque ya había levantado la consigna de «no apoyar ni sabotear»; y porque había tolerado, en un momento crucial de la guerra, que la bancada parlamentaria socialista siguiera a su líder, Turati, voceando la consigna chovinista: «Nuestra patria está en el Monte Grappa», comportamiento que no se diferenciaba del de los socialtraidores franceses y alemanes.
En 1919, Italia fue sacudida por violentas manifestaciones. ¿Por qué esto no resultó, a pesar de la propaganda socialista y la fuerza numérica del partido, en un movimiento revolucionario popular? ¿No estaban las masas dispuestas y preparadas para luchar? ¿Qué impidió el lanzamiento de una ofensiva revolucionaria?
Una vez finalizada la guerra con la victoria en Vittorio Véneto, que trajo mucha gloria pero pocos efectos duraderos, todo el país conoció el estado de malestar y crisis económica que -como suelen afirmar incluso los socialistas más moderados- aflige a las clases trabajadoras cuando hay paz entre las naciones burguesas, y se agrava aún más por los efectos de la guerra: partiendo por el brusco ascenso de los obreros desde el tranquilo entorno de su mal remunerada actividad productiva, que luego les hunde a ellos y a sus familias en una pobreza aún mayor. Este inevitable estado de descontento generalizado no hizo que las masas proletarias recuperaran la conciencia histórica colectiva que, por desgracia, el propio Partido había perdido en gran medida. La consecuencia natural fue una nueva ola de protestas y demandas de mejoras inmediatas de las condiciones de trabajo, incluyendo los salarios. Éstas hicieron temblar el suelo bajo los pies de la burguesía, pero no crearon por sí mismas en el proletariado la capacidad de planificar objetivamente la lucha armada y el advenimiento de su dictadura.
Hoy, lo que podemos decir no es que en 1919 existieran las condiciones para una revolución socialista en Italia, sino más bien que, tras el final de la Primera Guerra Mundial, los partidos del proletariado podrían haber asumido la dirección de un movimiento ofensivo exitoso, que si no estaba ahí es porque esos partidos traicionaron su propia herencia ideológica y la visión de las luchas históricas que podrían haber puesto fin a la era capitalista. Ese fue el momento verdadero y fatídico en que se podía haber reconstruido el movimiento proletario y socialista, restableciendo los verdaderos fundamentos doctrinarios de su programa y estrategia. A esta tarea se dedicaron sin vacilación Lenin y la Internacional Comunista, a la que se adhirió la izquierda del movimiento italiano, demostrando así -como sigue siendo válido hasta hoy- su plena adhesión a la gloriosa línea histórica de la revolución anticapitalista mundial, iniciada en 1848 con el manifiesto de Marx y Engels.
En el XVI Congreso del Partido Socialista, celebrado en Bolonia en octubre de 1919, usted habló en nombre de la llamada fracción ‘abstencionista’, que defendía la necesidad de retirarse de las elecciones para concentrarse en el proyecto revolucionario. ¿Por qué las dos actividades eran incompatibles, en su opinión? ¿Cuál era la ventaja de la línea que usted defendía?
En el decimosexto congreso socialista, celebrado en Bolonia a principios de octubre de 1919, la fracción comunista abstencionista (cuyo órgano era Il Soviet, periódico fundado en Nápoles en diciembre de 1918, inmediatamente después del fin de la guerra en Europa) se distinguió de las demás corrientes no sólo por defender la abstención en las elecciones generales y parlamentarias, sino también por ser la única fracción que se adhirió a las tesis del congreso fundacional de la Tercera Internacional Comunista, celebrado en Moscú en marzo de ese año, las que traducían la magnífica experiencia histórica de la Revolución Rusa de octubre de 1917. La principal de esas tesis era la conquista del poder político no a través de las estructuras democrático-burguesas, sino a través del advenimiento de la dictadura revolucionaria del proletariado y de su partido de clase marxista. La perspectiva de una gran campaña electoral y el previsible triunfo del único partido que se había opuesto realmente a la sangrienta y desastrosa guerra de 1915, fue rechazada en mi discurso como una desviación respecto de la tensión que estaba creciendo entre las masas italianas, a causa de su inmenso sacrificio de sangre en el campo de batalla y de la grave crisis económica posterior a la guerra. Por lo tanto, esa campaña electoral contradecía abiertamente cualquier esperanza y oportunidad de canalizar esa tensión, ese malestar, ese descontento generalizado, en la única dirección que -como la historia nos estaba mostrando- podía llevar no sólo a Italia sino a toda Europa a un resultado socialista y revolucionario. Estas tesis fueron fundamentales para el pensamiento de la fracción abstencionista, que se organizó desde el principio y se extendió uniformemente por toda Italia. Sin embargo, no pudieron ser presentadas y apoyadas frente a las demás corrientes del congreso, que se mostraron satisfechas ante la perspectiva de una gran victoria electoral que permitiera al partido -mediante maniobras parlamentarias- aprobar medidas capaces de paliar en parte la crisis y responder a las ansiosas expectativas de las masas trabajadoras. Tal resultado suponía dilapidar definitivamente los aspectos favorables de la situación y bloquear el único camino por el que, a partir de entonces, todo el movimiento de las clases explotadas tendría que haber ejercido su presión: en otras palabras, suponía impedir a la clase obrera y al propio Partido recuperar su verdadera conciencia revolucionaria. La derecha reformista del Partido condenó abiertamente las tesis comunistas más importantes; y la corriente mayoritaria que se autodenominaba «maximalista», aunque no rechazaba esas tesis, no comprendía por qué razón este programa histórico habría de imponerse no sólo al Partido en su conjunto, sino también a sus partidarios y militantes individuales, a los que en caso de oposición obstinada se tendría que haber expulsado del partido. Pero lo cierto es que sólo así se podría reconstruir un nuevo movimiento internacional a salvo del riesgo de que se repitiera la horrenda catástrofe de agosto de 1914, y que pudiera curarse de una vez por todas de la enfermedad infecciosa del oportunismo socialdemócrata y minimalista.
Desde el congreso de Bolonia, entonces, nuestra fracción abstencionista se había propuesto romper la unidad del Partido Socialista. Debido a su gran número de miembros y a la previsible victoria electoral, esa unidad llevó a la fracción pro-electoral a un grave error: pensar que sería posible marchar hacia el socialismo proletario mientras se repudiaba el uso de la violencia y se rechazaba el enfrentamiento armado o la temible medida histórica de la dictadura, cuyo objetivo clave sería privar de todo derecho electoral y democrático (así como de toda libertad para organizarse y hacer propaganda) a los sectores de la población no formados por auténticos trabajadores.
Aquí creo que es apropiado recordar un episodio que, después de todos estos años, parece tener una importancia verdaderamente histórica. El objetivo central de nuestra fracción no era oponerse a las elecciones, sino más bien dividir al Partido, y así separar a los verdaderos comunistas revolucionarios de quienes se ofrecían como «revisionistas» de los principios que Marx había enunciado acerca del inevitable y catastrófico estallido del conflicto entre las clases enemigas, tal como lo había propuesto justo antes de la guerra el alemán Eduard Bernstein. Para poner a prueba nuestra tesis, propusimos a los líderes del grupo pro-electoral y maximalista -en el que se destacaban Serrati, Lazzari y Gramsci- reemplazar el documento que habían preparado por otro mucho más decididamente anti-revisionista. En este nuevo texto nosotros habríamos aceptado no llamar a boicotear la campaña electoral, a cambio de que ellos apoyasen nuestra tesis básica de que el Partido debía dividirse. Nuestra propuesta fue rechazada tajantemente por ellos. Debo señalar que poco después Lenin, al redactar su texto sobre el extremismo como enfermedad infantil del comunismo, escribió que había recibido y leído algunos números de Il Soviet y que consideraba que nuestro movimiento era el único en Italia que había comprendido la necesidad de separar a los comunistas de los socialdemócratas, dividiendo al Partido Socialista.
En 1920, en el Segundo Congreso de la Internacional en Moscú, su tesis «abstencionista» chocó con la posición «electoralista» de Lenin. Lenin prevaleció y la Internacional ordenó que el Partido Socialista Italiano se presentara a las elecciones. ¿Sigue creyendo que la decisión de la Internacional fue un error, aún cuando las elecciones de 1921 fueron un gran éxito para el Partido Socialista?
El Segundo Congreso de la Internacional Comunista comenzó en Leningrado en junio de 1920 y continuó en la antigua Sala del Trono del Kremlin. El Partido Socialista Italiano -que ya afirmaba, desde el Congreso de Bolonia, ser miembro de pleno derecho de la Internacional Comunista- envió una delegación a la que se le concedieron votos deliberativos y que estaba formada por Serrati, Bombacci, Graziadei y Polano (para la federación juvenil). El grupo llegó a Rusia en un tren especial, como parte de una delegación proletaria italiana más amplia que incluía a D’Aragona y Colombino, por los sindicatos; a Pavirani, por la Liga de Cooperativas, y a otros que naturalmente no fueron invitados a participar en el Congreso Mundial. En cuanto a mí, como miembro de la fracción abstencionista italiana no formé parte de la delegación del Partido, sino que mi intervención fue incluida y organizada por el propio Lenin a través de su representante italiano, el Sr. Heller (a quien llamábamos Sr. Chiarini). Heller vino a Italia varias veces para organizar mi viaje, que estuvo plagado de dificultades que no voy a detallar. La ruta que recorrí fue Brenner-Berlín-Copenhague-Estocolmo-Helsingfors-Reval y, finalmente, Leningrado. Estuve allí desde la primera sesión, durante la cual Lenin dio un memorable discurso seguido de una ovación de pie que duró más de una hora. Dada mi peculiar posición, participé en los trabajos del Congreso de Moscú sólo como consultor. Inmediatamente se decidió que yo ingresara como co-expositor en la cuestión del parlamentarismo, la que fue incluida en el orden del día siendo Bujarin el expositor principal. La decisión fue tomada por el Ejecutivo y por su presidente, Zinoviev. En las primeras etapas, tuvo lugar otro importante debate sobre los criterios de admisión de los partidos que solicitaron ser incluidos en la Internacional Comunista. Se nombró un comité del que yo formaba parte para examinar las propuestas, lo que dio lugar a los famosos «21 puntos de Moscú». Así, pude volver a plantear una propuesta de Lenin, cuyo riguroso punto 21 exigía a los partidos individuales que revisaran sus programas. Esto era vital para el Partido Socialista Italiano, que seguía estando en parte ligado al programa socialdemócrata redactado en Génova en 1892. También traté este tema durante la asamblea plenaria, proponiendo las soluciones más drásticas y radicales en contra de los deseos de los demás italianos y de la derecha. El debate sobre el tema del parlamentarismo fue abierto por Bujarin, quien explicó los principios de su tesis, mientras que yo hablé en contra de la participación en las elecciones. La posición de Bujarin fue retomada en una declaración de Trotsky, y más tarde por otros oradores, incluyendo a Lenin, quien criticó abiertamente mis tesis y su argumento subyacente. En un reciente artículo para la revista marsellesa Programme Communiste, traté de reproducir fielmente las palabras y pensamientos de Lenin sobre este tema. Con su habitual brío, dijo: «Si es una tarea fundamental del partido revolucionario prever los planes y las acciones de los poderes del Estado enemigo, ¿cómo podemos dejar pasar una tribuna tan valiosa como la del parlamento, en el que los Estados han desarrollado históricamente sus políticas futuras?».
El Congreso votó por amplia mayoría a favor de participar en las elecciones parlamentarias, sugiriendo que todos los partidos socialistas y comunistas deberían seguir el ejemplo, y no sólo el partido italiano como implicaba la cuestión planteada. En las elecciones generales italianas de 1921 participaron no sólo el Partido Socialista, que no podía pedir más, sino también el Partido Comunista de Italia, fundado poco después del Segundo Congreso de Moscú.
El triunfo electoral no hizo avanzar al movimiento revolucionario en Italia, contrariamente a lo que había sugerido la tesis de Bujarin-Lenin. Me opuse entonces y lo haría ahora, después de una larga experiencia histórica, especialmente con respecto a Alemania, cuyas fallidas insurrecciones en la primavera de 1921 y otoño de 1923 desmintieron la estrategia decidida en Moscú. Volviendo por un momento a la votación del Segundo Congreso, cabe señalar que disuadí de apoyar mi tesis a varios delegados que se oponían al parlamentarismo no por motivos marxistas, sino por debilidad o por simpatía hacia los métodos de los sindicalistas revolucionarios y de los libertarios, que eran populares entre algunos grupos de Alemania, los Países Bajos, Inglaterra y los Estados Unidos. Al ser votados los criterios de admisión, ya se había afirmado que en Italia -como en cualquier otro país- nuestros partidos debían ser purgados no sólo de los reformistas no revolucionarios de derecha, sino también de las corrientes que Lenin llamaba «centristas», y que se podían identificar en Alemania con los seguidores de Kautsky, y en Italia con los maximalistas y los seguidores de Serrati.
Usted fue el primero en abogar, desde 1917, por la expulsión del Partido Socialista de la corriente de derecha, los llamados reformistas. En 1920 este debate llegó al Congreso de la Tercera Internacional, que votó a favor de la expulsión. ¿Por qué no se llevó a cabo esta decisión? ¿Qué papel jugó este resultado en la fundación del Partido Comunista?
Si no pudimos excluir a los reformistas como Moscú pidió, fue debido a la resistencia y obstrucción de los maximalistas, que apalancaron su superioridad numérica sobre nuestra fracción primero en el Partido Socialista, y más tarde en el Congreso Socialista, que decidió no aplicar plenamente las directivas de Moscú. Esto tuvo una consecuencia positiva, ya que durante la creación del nuevo Partido Comunista se hizo posible excluir tanto a los elementos reformistas como a los centristas-maximalistas.
En el mismo Congreso de Moscú, en 1920, su conducta llevó a algunos a creer, como se ha dicho, que usted «temía, sin atreverse a decirlo, la influencia del Estado soviético sobre los partidos comunistas, la tendencia a los compromisos, la demagogia, la corrupción, y sobre todo no pensaba que la Rusia campesina estuviese en situación de dirigir el movimiento obrero internacional». ¿Refleja esta interpretación correctamente su pensamiento?
De hecho, abrigué las reservas mencionadas en su pregunta, y articuladas en la cita de Victor Serge. Sigo pensando que hubo serios errores en la dirección dictada por Moscú, que tuvo poco valor revolucionario en la época de Stalin, tras la muerte de Lenin en enero de 1924. Como lo demuestran las disputas de los años siguientes, la estrategia dictada por Moscú no siempre se inspiró en la verdadera dinámica revolucionaria que habría beneficiado al proletariado comunista mundial, sino que se vio influida por los intereses a veces contrapuestos de una vasta maquinaria estatal fundada sobre una pequeña base campesina, por lo tanto «pequeñoburguesa» según la definición que el propio Lenin dio. Si es cierto que estas preocupaciones pueden deducirse de mi conducta durante el Congreso de 1920 (véase, por ejemplo, mi último discurso después de la intervención de Lenin), sólo prueba que nuestra corriente comunista de izquierda fue la primera en predecir y denunciar los peligros de una degeneración de la Tercera Internacional desde sus gloriosos comienzos.
En 1920 la ocupación de las fábricas fue el punto culminante de los desórdenes que se estaban produciendo en todo el país. Este episodio reflejaba las esperanzas y los esfuerzos del grupo comunista basado en L’Ordine Nuovo de Turín y agrupado en torno a la figura de Antonio Gramsci. ¿Creía usted también que ese era el camino de la revolución? ¿Cómo se diferenciaban sus posiciones en ese momento?
El movimiento proletario que llevó a la ocupación de las fábricas alcanzó su punto más alto en el otoño de 1920, después que la delegación italiana en el Segundo Congreso de la Internacional Comunista regresara de Moscú. En esa época los análisis de los grupos de L’Ordine Nuovo y de Il Soviet sobre las posibilidades de una salida revolucionaria eran muy diferentes, si no diametralmente opuestos. Criticando al grupo de Turín, Il Soviet publicó el artículo «¿Tomar el poder o tomar la fábrica?». Junto con exponer todos nuestros argumentos de principio, en ese texto rechazamos la idea de que la revolución comunista pudiera comenzar con la ocupación de las fábricas y su gestión económica y técnica por parte de los obreros, como creía Gramsci. Nuestra posición era que las fuerzas obreras debían en cambio atacar las prefecturas y las jefaturas de policía, para fomentar una insurrección general capaz de lograr, tras la proclamación de una huelga general, la dictadura política del proletariado. Esta visión fue evidentemente bien entendida por el capaz e inteligente líder de las fuerzas burguesas italianas, Giovanni Giolitti. Giolitti se negó a consentir a la exigencia de los industriales de que la policía interviniera para expulsar a los trabajadores que ocupaban las fábricas y devolver éstas a sus propietarios. Él pensaba que dejar las fábricas en manos de los trabajadores equivalía a entregarles un arma averiada, con la que no serían capaces de amenazar ni neutralizar el poder y el privilegio de la minoría capitalista. El control de los medios de producción por parte de los trabajadores no conduciría a un régimen no privado de producción social. Nuestra posición táctica consistía en instar al partido de la clase proletaria a que buscara el control no de los consejos de fábrica y de los consejos de los comisarios de taller -como propugnaba el grupo Ordine Nuovo– sino, sobre todo, de las organizaciones industriales tradicionales de la clase obrera. A este respecto, mis opiniones diferían mucho de las de Gramsci, y nunca concedí que la ocupación general de las fábricas llevaría, o podría llevar, ni remotamente a la revolución social a la que aspirábamos.
La facción comunista del Partido Socialista Italiano fue fundada en Imola en 1920. ¿Cuáles eran sus objetivos? ¿Ya había sido tomada la decisión de separarse del Partido Socialista?
La conferencia comunista celebrada en 1920 en Imola aceptó sin reservas las decisiones del Segundo Congreso Mundial, incluida la admisión en la Internacional y, por lo tanto, la expulsión de los reformistas del Partido. En la conferencia participaron miembros de los grupos Ordine Nuovo y Il Soviet, entre otros. Este último anunció la disolución de la fracción abstencionista, su abandono de la tesis antielectoral y su compromiso de no plantearla en el Congreso del PSI (aunque no descartó proponerla en futuras reuniones de la Internacional Comunista, una vez se hubiera puesto a prueba la eficacia real de la línea Bujarin-Lenin sobre el parlamentarismo revolucionario). Se decidió, con el pleno consentimiento de los delegados de Turín y Nápoles, así como de Milán y otras ciudades y regiones, fundar la fracción comunista del Partido Socialista Italiano. El objetivo de esta nueva organización no era ciertamente obtener la mayoría de los votos en el Congreso de Livorno, sino más bien sentar las bases del verdadero partido comunista, que sólo podía resultar de la abierta escisión entre los seguidores de Moscú y los demás. Porque estaba claro que la corriente maximalista numéricamente superior nunca votaría para expulsar a Turati y a su gente. Se decidió que el órgano de la fracción fuera el periódico quincenal Il Comunista, que se publicaría en Milán, y que las oficinas de la organización permanecieran en Imola. Este trabajo fue encomendado a Bruno Fortichiari y a mi. Recuerdo claramente que, en una reunión con Giacinto Menotti Serrati antes del Congreso de Livorno, no hice nada por disimular que lo que estábamos haciendo era crear el Partido Comunista de Italia, y no simplemente buscando ser la facción mayoritaria del congreso socialista. El tema de la expulsión de los reformistas ya había sido discutido y resuelto en el Congreso de Moscú. Sólo faltaba llevarlo a cabo desde el punto de vista disciplinario, quemando los puentes tanto con los reformistas como con los maximalistas, independientemente del resultado de la votación en Livorno. En el Congreso de Imola, por tanto, ya se había decidido que si perdíamos la votación, todos los comunistas que ya pertenecían a la fracción abandonarían tanto el Congreso como el Partido Socialista, y procederían inmediatamente a fundar el nuevo Partido Comunista, sección de la Tercera Internacional.
El Congreso de Livorno consagró la escisión dentro del socialismo y el nacimiento del Partido Comunista. ¿Por qué usted y los otros comunistas de la fracción de Imola estaban tan decididos a separarse del resto? ¿Qué opina de la objeción de que la ruptura dentro de las fuerzas socialistas tuvo el efecto de debilitar aún más al frente popular?
Como debe quedar claro por lo que he dicho hasta ahora, en Imola todos los comunistas de nuestra fracción teníamos la profunda certeza de que teníamos todo por ganar en nuestras aspiraciones revolucionarias si nos separábamos de los reformistas y los centristas maximalistas, y nada que lamentar si perdíamos la fuerza numérica de la que gozábamos antes del Congreso de Livorno. El argumento de que, antes de la escisión, el frente proletario -que siempre nos negamos a considerar como un arma estratégica- habría tenido una base más amplia, había sido planteado demagógicamente por todos los que eran favorables a la unidad, incluyendo a Serrati. Los que defendían la escisión, empezando por Lenin -a quien seguíamos con entusiasmo- siempre rechazaron esta tesis, persuadidos de que nuestro curso de acción era el único que podía llevar a la victoria revolucionaria en Italia y Europa. Por lo tanto, no dudamos en preparar y llevar a cabo la ruptura, y me alegro y también me enorgullece haber leído desde la tribuna del Congreso la declaración irrevocable de todos los que votamos a favor de la moción de Imola. El grupo abandonó inmediatamente la sala del teatro Goldoni y marchó al teatro San Marco, donde se fundó el Partido Comunista de Italia. Sin embargo, no todos sintieron el mismo entusiasmo por esa decisión. Uno de los delegados, Roberto, se despidió de corazón de los camaradas que íbamos a retirarnos y deseó que nos reuniéramos pronto, por las razones citadas en su pregunta. Es probable que mi desaprobación de los sentimientos expresados por Roberto no fuera compartida plenamente por Gramsci. En sus memorias, el testigo Giovanni Germanetto escribió que Gramsci caminaba nervioso de un lado a otro del escenario detrás de la mesa del presidente, murmurando sus preocupaciones con las manos en la espalda. Por otra parte, ninguno de nosotros -que nos situamos responsablemente en el ala desprendida del partido- pensaba en aquel momento que la acción del proletariado contra el capitalismo y sus fuerzas reaccionarias pudiera ser reclamada a un amorfo y ambiguo «frente popular», es decir, a un bloque abiertamente colaboracionista que incluyera corrientes proletarias junto a otras más o menos confusamente pequeñoburguesas. Es cierto que Gramsci tampoco lo veía factible en esta coyuntura histórica, ni siquiera frente al fascismo, que ya había hecho su aparición; porque dentro de ese «bloque» o «frente» inevitablemente tendría que existir un órgano o comité que maniatase al partido extremo, es decir, a su componente verdaderamente combativo y revolucionario. Desde ese día y hasta el período postfascista, he experimentado un horror constante por el derrotismo total de esa situación.
El Partido Comunista dirigió su propia organización militar clandestina desde 1921. En el mismo período, se negó rotundamente a hacer uso de las milicias antifascistas conocidas como los Arditi del popolo, que habían adquirido una fuerza considerable en todo el país. Muchos consideran esa decisión como un error posiblemente fatal. Vittorio Ambrosini, que en 1921 estaba en Alemania, le ofreció convertirse en el líder del movimiento y lanzar la lucha armada. ¿Por qué se negó? ¿Consideró que la propuesta tenía limitaciones políticas, o estaba preocupado por el propio Ambrosini?
El congreso fundacional del Partido Comunista de Italia formó un Comité Central de quince miembros, incluyendo un ejecutivo formado por mí, el ex abstencionista Ruggero Grieco, Umberto Terracini -que era de Turín pero no pertenecía al grupo Ordine Nuovo de Gramsci-, Bruno Fortichiari y Luigi Repossi, de Milán. El ejecutivo estableció sus oficinas primero en Milán -en la antigua aduana de Porta Venezia- y luego en Roma en varios lugares, tanto públicos como clandestinos. Repossi se encargó de la oficina sindical, que era responsable de todos los grupos que el Partido tenía en las organizaciones de trabajadores; mientras que Fortichiari dirigía la oficina de operaciones encubiertas y militares, que supervisaba a las escuadras armadas establecidas en todas las federaciones locales y provinciales del partido y del movimiento juvenil. Esta red, cuyas direcciones centrales y regionales se mantenían en estricto secreto, se encargaba también de las comunicaciones codificadas con los centros comunistas nacionales e internacionales, y de salvaguardar el secreto de los códigos de los cables, así como de todas las direcciones, también en Italia y en el extranjero.
En el cuartel general, Grieco y yo nos encargábamos de la correspondencia general y de las instrucciones a los editores de los tres periódicos del partido, que eran: L’Ordine Nuovo en Turín, Il Lavoratore en Trieste y, a partir de unos meses más tarde, Il Comunista en Roma, una nueva encarnación de la revista quincenal de la fracción milanesa antes mencionada. También existían, en varias ciudades italianas, semanarios del Partido bajo el estricto control del Ejecutivo Central.
Antes de la famosa iniciativa del capitán Vittorio Ambrosini y de los Arditi del Popolo, el comité central tuvo que emitir directivas internas y públicas para hacer frente a otra situación que amenazaba la disciplina organizativa interna del Partido: los primeros ataques graves contra las fuerzas proletarias por parte de las famosas «escuadras» fascistas. Las organizaciones y partidos proletarios, que aborrecían en principio el uso de la violencia y perseguían programas de paz social, formularon una escandalosa propuesta de «pacto de paz» con los centros y los dirigentes del movimiento fascista, que se promulgaría tanto a nivel nacional como regional. La dirección del Partido Comunista -atenta a la amenaza de cualquier tipo de pacifismo en el ámbito de la confrontación social y civil- cumplió estrictamente con su deber al condenar este pacto mediante declaraciones públicas y carteles. Internamente, ordenamos que todas las organizaciones comunistas rechazaran con firmeza cualquier intentona de este tipo a nivel local. Hoy, no en mi nombre, sino en el de los militantes todavía organizados, jóvenes y viejos, que han permanecido fieles a las tradiciones teóricas y tácticas de la izquierda comunista italiana e internacional, puedo afirmar que nuestra respuesta a la cuestión de los Arditi del Popolo fue perfectamente coherente con la línea histórica que siempre hemos seguido. No sólo no hay errores que admitir, sino que -en la misma tradición- siempre rechazamos cualquier tipo de participación en los Comités de Liberación Nacional, así como en las insurrecciones partisanas italianas y los diversos «frentes populares» de memoria infame, que más recientemente han tenido efectos perjudiciales también en Francia, España y otros países.
La propuesta de Ambrosini no merecía consideración alguna, no sólo por su forma sino también por su sustancia y contenido intrínseco. El origen de la palabra arditi (‘valientes’) se remontaba a cuando los nacionalistas y fascistas llamaban así a los veteranos de guerra. Intentar conectar esta organización con el mito tan abusado del «Pueblo» significa caer en el viejo error antimarxista que amalgama a las clases sociales en vez de enfrentarlas. Marx, Engels y Lenin siempre advirtieron contra esta tendencia de los proyectos revisionistas. En cuanto a los individuos involucrados, son mucho menos importantes que las serias cuestiones subyacentes. En cualquier caso, en 1921 no sabíamos que Ambrosini estaba en Alemania. Según nuestras informaciones, se había trasladado a Viena y no queríamos correr el riesgo de que nuestros amigos o incluso nuestro principal enemigo lo confundieran con un emisario o líder del movimiento comunista italiano. El Comité del Partido también tenía que evitar que nuestra base confundiera a Ambrosini o su operación militar con la organización que ya habíamos creado. Otro peligro que había que evitar era que nuestros grupos periféricos pudieran ceder a Ambrosini y a sus hombres todo nuestro arsenal, aunque los escondites secretos que habíamos conseguido crear en ese momento no eran en modo alguno numerosos. Finalmente, el ejecutivo de un partido revolucionario como el nuestro tenía otro deber: impedir que un hombre como Ambrosini, ya fuese por vanidad o superficialidad, intercambiara con nuestros enemigos cualquier poder que le fuera concedido, o promoviera un nuevo tratado de paz con las fuerzas fascistas que seguían ejerciendo su presión sobre las masas italianas.
Como líder del Partido Comunista, se le ha acusado de haber subestimado, en 1921, la fuerza del fascismo, considerándolo un fenómeno burgués similar a otros que lo precedieron, y de no haberse opuesto a él con suficiente energía cuando aún habría sido posible derrotarlo. ¿Por qué se opuso sobre todo a los socialistas, maximalistas y reformistas, que podrían haber sido aliados valiosos contra el fascismo?
Nuestra facción siempre rechazó la tesis de que al fascismo se le podía oponer un bloque formado por los tres partidos en los que se había fracturado el antiguo Partido Socialista Italiano: comunistas, reformistas y maximalistas. Esta no es una posición que hayamos adoptado en 1921 -como su pregunta implica erróneamente- y le remito a los documentos que presentamos en Livorno, así como antes y después de ese Congreso. Siempre hemos considerado a los otros partidos surgidos de las escisiones de Livorno y Milán como nuestros enemigos más peligrosos, porque su influencia residual se oponía abiertamente a la preparación de la revolución. Esta tesis se encuentra en nuestras conclusiones de los Congresos Comunistas Italianos de Roma (1922) y Lyon (1926), pero tuvo un origen aún más temprano. En el Congreso Socialista de Bolonia, en 1919, invocamos la opinión de Lenin, quien -con un telegrama a los líderes de la exitosa revolución húngara- criticó su grave error de invitar a los socialistas de ese país al gobierno dictatorial. Esto, según Lenin, fue la causa del fracaso de esa revolución. Debería estar claro para todos que los comunistas italianos rechazaríamos cualquier alianza con los socialistas, tanto durante la lucha por la toma del poder como después (de haber tenido éxito esa lucha). En cuanto a mi valoración del fenómeno histórico del fascismo, puedo señalar tres discursos que pronuncié en los congresos de Moscú de 1922, 1924 y 1926. En ellos presenté el fascismo como una de las modalidades de afirmación del dominio del Estado burgués capitalista, que se emplearía como alternativa a la democracia liberal en función de las necesidades de las clases dominantes (siendo, bajo determinadas condiciones históricas, más útiles los parlamentos para promover los intereses de la burguesía). El uso de la fuerza y de la represión policial fue ejemplificado dramáticamente en Italia por Crispi, Pelloux y muchos otros, siempre que el Estado burgués podía beneficiarse del pisoteo de los tan cacareados derechos de libertad de propaganda y de organización. Los precedentes históricos, a menudo sangrientos, de estos medios de opresión prueban que la receta no fue inventada ni iniciada por los fascistas ni por su líder, Mussolini, sino que fue mucho más antigua. El texto de esos discursos míos se encuentra en las actas de los congresos mundiales, y seguramente será reeditado por nuestra corriente en el futuro. Partiendo de las teorías articuladas por Gramsci y por los centristas del Partido Italiano, objetamos que el fascismo pudiera entenderse como una competencia entre la burguesía agraria, terrateniente y rentista, por un lado, y la burguesía más moderna, industrial y comercial, por otro. Sin duda, se puede decir que la burguesía agraria está relacionada con los movimientos italianos de derecha, al igual que los católicos y los clérigos-moderados, mientras que la burguesía industrial estaba más cerca de los partidos de la izquierda política que solían ser conocidos como «laicos». El movimiento fascista no estaba ciertamente orientado contra uno de estos dos polos, sino que pretendía bloquear la ofensiva del proletariado revolucionario, luchando por la conservación de todas las formas sociales de la economía privada. Sosteníamos firmemente que el verdadero enemigo y el principal peligro no era el fascismo, y mucho menos Mussolini el hombre, sino el antifascismo que el fascismo -con todos sus crímenes e infamias- habría creado. Este antifascismo daría vida a ese gran monstruo venenoso, ese gran bloque que agruparía a todas las formas de explotación capitalista, junto con todos sus beneficiarios: desde los grandes plutócratas hasta las risibles filas de la mediana burguesía, los intelectuales y los laicos.
En agosto de 1922 hubo una última serie de grandes huelgas antes de la Marcha sobre Roma. En ese momento, con el fascismo a punto de tomar el poder, ¿el arma de la huelga era aún adecuada a la situación? ¿Todavía creía en la posibilidad de la revolución?
Reitero mi valoración histórica de que el último enfrentamiento entre los grupos proletarios italianos y las escuadras fascistas -que contaban con el pleno respaldo de los poderes del Estado- fue la gran huelga nacional de agosto de 1922. El Partido Comunista de Italia, tanto en su propaganda interna como en las animadas discusiones de los congresos internacionales, ya se había pronunciado en contra de la estrategia de formar una alianza entre los diferentes partidos políticos. Sólo aceptamos la postura, tan debatida, de crear un frente único sindical, rechazando cualquier frente o bloque político. La razón principal de esta decisión es que este último habría requerido un cuerpo jerárquico supremo, al que los partidos habrían debido su lealtad. Ello entrañaba el riesgo inaceptable de que las fuerzas de nuestro partido se vieran obligadas a actuar siguiendo objetivos que chocaban con los que dictaban nuestra doctrina y visión histórica, a los que nunca podríamos renunciar. En Italia, mientras que el frente político habría llevado a la ya rechazada alianza con los partidos reformistas y maximalistas, el frente sindical podría haber acogido a la gran Confederación General del Trabajo, junto con el Sindicato de Trabajadores Italianos (que se había opuesto a la guerra) y el robusto Sindicato de Trabajadores Ferroviarios. La labor de propaganda y organización que requería este frente sindical, que llamamos Alianza del Trabajo, ya estaba avanzada en 1922. En cambio el bloque político habría dado lugar a una débil agrupación parlamentaria consagrada a ese otro objetivo estratégico al que nos habíamos opuesto ferozmente en Moscú: el «gobierno obrero». La Alianza del Trabajo, por el contrario, podría haber acogido los métodos rigurosamente revolucionarios y marxistas de la huelga general y la lucha civil armada para derrocar al poder de la burguesía, que estaba en manos de los fascistas.
Volviendo a la crónica de aquellos tiempos tumultuosos, mientras todos los elementos de derecha y oportunistas presionaban para formar una alianza entre los partidos a los que nos oponíamos, el Sindicato de Trabajadores Ferroviarios convocó en Bolonia a representantes de todos los partidos y sindicatos. Los objetivos de esta reunión eran algo turbios. Para ser coherentes con nuestros métodos, elegimos como delegado al compañero encargado de supervisar las organizaciones sindicales que pertenecían a nuestro Partido. Este camarada nos trajo la impactante noticia de que, en su intento por evitar la huelga, la mayor organización presente en la reunión, la Confederación General del Trabajo, había dicho carecer de una red de comunicaciones capaz de transmitir la orden a todas las Cámaras del Trabajo participantes. Ante este vergonzoso comportamiento, nuestro delegado, siguiendo las instrucciones del Ejecutivo, ofreció nuestras redes ilegales (hasta entonces desconocidas por el Estado) para la transmisión de la orden de huelga, cuya redacción fue solicitada a la Confederación. La Confederación y los demás participantes aceptaron nuestra oferta, ya que ninguna de las organizaciones no comunistas podía responder a esa necesidad. Así pues, nos aseguramos de que incluso los centros más remotos recibieran la orden oficial de huelga, movilizando nuestra red de partidos y sindicatos y prestando todo nuestro apoyo al movimiento.
La huelga cobró gran fuerza en todo el país y pudo hacer frente a las duras medidas adoptadas por nuestros oponentes. Los regimientos de carabinieri se desplegaron contra la ciudad de Ancona, mientras que toda una división de destructores ancló en la costa de Bari. Los trabajadores que ocuparon esas ciudades respondieron con todos los medios a su alcance, mientras se abstenían totalmente de trabajar. Esto hizo imposible el funcionamiento de la red ferroviaria, que era esencial para movilizar a las tropas. Se insubordinaron también los suburbios proletarios llamados «de la otra orilla» en Parma (como es bien sabido, esa ciudad está dividida en dos por el río Parma, un afluente del Po.) Las fuerzas fascistas enviadas para extinguir la insurrección fueron lideradas por el famoso cuadrúpedo Italo Balbo. Más tarde, cuando Balbo cruzó el Atlántico, los valientes trabajadores de Parma escribieron en grandes letras a orillas del río la siguiente burla: «Balbo, cruzaste el Atlántico pero no pudiste cruzar el Parma». La anchura del río bastó para detener a las fuerzas antiproletarias. Este y otros episodios demuestran que el gran movimiento de huelga no sólo fue posible sino también muy efectivo. Los fascistas, que contaban con el apoyo del Estado y sus fuerzas armadas, fueron incapaces de derrotarlo. En octubre siguiente, cuando se movilizaron para marchar sobre Roma, no se impusieron en la batalla, sino gracias a un compromiso que permitió a Mussolini -con un esmoquin y un sombrero de copa- entrar pacíficamente en el palacio de gobierno. El Rey se retractó de su declaración de estado de sitio, contrariando el consejo de sus generales. Estas maniobras indignas, estrictamente derivadas de la política parlamentaria, impidieron tanto la verdadera revolución proletaria como la falsa revolución de los camisas negras.
A finales de 1922, en el Cuarto Congreso de la Internacional en Moscú, usted se pronunció en contra de la opinión de la mayoría, de Zinoviev y del propio Lenin, afirmando que no era útil ni justo que los comunistas intentaran fusionarse con los socialistas para crear un gobierno de coalición. ¿Cómo explica esta oposición a la fusión, dado que los maximalistas ya se habían separado de los reformistas?
Es cierto que en el cuarto congreso de Moscú, en diciembre de 1922, el fascismo ya había llegado al poder en Italia y el Partido Socialista, que representaba la mayoría cuando se separó de nosotros en Livorno, se había dividido en dos partidos, uno maximalista y otro reformista. El Congreso de Milán vio nacer otra corriente, la llamada «tercerainternacionalista», que apoyaba la reincorporación a la Tercera Internacional fusionándose con el Partido Comunista de Italia. También es cierto que los comunistas de izquierda y yo rechazamos la fusión apoyada por Moscú, no sólo con los maximalistas, sino también con los terzini, que es como llamamos a la nueva fracción, que incluía a Serrati, Riboldi, Fabrizio Maffi y otros. Creíamos que las posiciones del partido de Serrati estaban en contradicción abierta con todas las resoluciones del II Congreso y con las propias tesis de la Internacional Comunista, incluidas las que no habían sido aceptadas por nuestra corriente -como en el caso de la cuestión parlamentaria-, así como con las tesis sindicales, agrarias y nacional-colonialistas, que siempre apoyamos. Consideremos de nuevo la posición adoptada por el Partido Socialista en relación con el famoso «pacto de paz» con los fascistas y los acontecimientos que siguieron, hasta la gran lucha de agosto de 1922, como ya hemos comentado con cierto detalle. Nos opusimos firmemente a las exhortaciones de nuestros camaradas rusos para que aceptáramos un puesto en el famoso «Comité de fusión» entre comunistas y tercerainternacionalistas, al que también se le encomendó la dirección de nuestras futuras estrategias electorales comunes en Italia. Creía entonces, como sigo creyendo ahora, que la eventual fusión no traería a nuestro partido ningún beneficio cualitativo o cuantitativo en términos de aumento de fuerza e influencia. Tampoco nos ayudó a soportar los ataques de la reacción, para decepción de nuestros camaradas rusos, incluyendo, como se menciona en su pregunta, a Zinoviev y Lenin.
Su abstencionismo con respecto a las tácticas políticas cotidianas ha sido acusado de llevar al Partido a un estado de inercia y parálisis. ¿Por qué siempre estuvo, Sr. Bordiga, en contra de cualquier acción que involucrara un frente común o alianza entre los comunistas y los otros partidos que se oponían al fascismo? ¿Cuál es su evaluación de la conducta de los partidos antifascistas en 1923 y 1924?
El abstencionismo -que apoyé junto con la mayoría del Partido- no significaba abandonar la acción política cotidiana, sino una de sus formas técnicas y prácticas: la participación en las elecciones y los parlamentos. Al absorber toda la energía y la dinámica del Partido, esta actividad lleva a descuidar otras formas de acción mucho más vitales para un partido político de clase, incluida la lucha abierta y, si es necesario, violenta contra las fuerzas legales e ilegales que defienden el orden capitalista. El abstencionismo, entonces, era el verdadero antídoto contra la parálisis. Lo que habría llevado al estancamiento era precisamente formar coaliciones con otros partidos, incluyendo aquellos con los que habíamos roto nuestros lazos fisiológicos en el campo de la organización. Estos lazos volverían no en forma larvada sino patológica, como una alianza que nuestros seguidores y militantes no habrían podido entender. Para reiterar el hecho de que en nuestras filas había una gran reticencia a enredarse en maniobras electorales y parlamentarias, recordaré el hecho de que a principios de 1921 tuve que publicar en la prensa del Partido un artículo denegando la pretensión de varias organizaciones de base que pedían armonizar esa reticencia con el deber de obedecer los dictámenes de la Internacional. La conducta de los partidos italianos llamados antifascistas y no revolucionarios en 1923 y 1924 -especialmente después del asesinato de Giacomo Matteotti- fue abiertamente desaprobada por mí y por muchos otros camaradas, pues creó las condiciones para una colaboración entre el movimiento obrero y los partidos ideológicamente alineados con la burguesía, como el partido católico y los liberales. Esto anticipó la política que domina hoy en día la estructura del gobierno italiano y a la que el propio Partido Comunista -muy degradado desde los altos orígenes de la escisión de Livorno y la lucha contra todos los compromisos antimarxistas y antiobreros en nombre de la «democracia en Italia y Europa»- aspira a precipitarse. Fui yo quien, hablando legítimamente en nombre de la izquierda del Partido, sugirió a Antonio Gramsci que los comunistas abandonaran el simulacro de parlamento que tomó el nombre de Secesión Aventina: esto nos permitió hacer una serie de discursos en la Cámara de Diputados que atrajeron sobre nosotros la ira de Mussolini, por haber llamado generosa y valientemente a la insurrección de masas. Citaré únicamente los discursos que Ruggero Grieco y Luigi Repossi -discursos aún disponibles en los archivos del parlamento- pronunciaron contra la chusma salvaje de los diputados fascistas, quienes atacaron físicamente a nuestros camaradas y los echaron de la Cámara.
Sr. Bordiga, usted participó en el Quinto Congreso Mundial de la Internacional Comunista en Moscú, en 1924, y presentó un extenso informe sobre el fascismo en Italia. ¿Cuáles fueron las ideas básicas de este informe? ¿Cuál fue su análisis de los componentes económicos, sociales y políticos del fascismo?
En el Quinto Congreso de la Internacional Comunista, en Moscú, entregué un informe completo sobre el fascismo italiano que repetía algunos de los puntos que expuse en el Cuarto Congreso, poco después de la Marcha de Roma. En ese momento, describí su ascenso al poder como una «comedia política» en oposición a un «golpe de estado» resultante del choque de fuerzas militares. Esto se debe a que los camisas negras no habían derrotado en una lucha armada a las fuerzas del Estado, que habían decidido no aprovechar el llamamiento del Rey al estado de sitio. Por su parte, Mussolini viajó cómodamente de Milán a Roma en un coche-cama para encontrarse con el Rey, que le había convocado en el palacio de gobierno. En cuanto a las bases sociales del fascismo, reiteré que -contrariamente a la teoría planteada por Gramsci- esas bases no estaban en la clase de los propietarios agrícolas, sino en la clase industrial moderna, mientras que los cuadros del partido fascista se reclutaban no sólo entre los ricos sino también entre las clases medias, incluyendo a profesionales, artesanos y estudiantes.
¿Por qué razones ideológicas y prácticas se negó a presentar su candidatura al parlamento por el Partido Comunista en las elecciones de 1924? ¿Cuáles fueron las consecuencias de su negativa dentro del Partido Comunista de Italia?
No fue principalmente por razones ideológicas derivadas de mis batallas abstencionistas que no postulé mi candidatura a las elecciones generales de 1924, sino más bien por razones prácticas. Los nombres de los candidatos comunistas no surgen de peticiones subjetivas e iniciativas personales, sino que son elegidos por el Partido a través de un organismo que evidentemente, en esta ocasión, optó por no proponer mi nombre. No fue por lo tanto una negativa por mi parte, aunque por cierto su decisión no me disgustó en absoluto. Esto no causó ningún daño particular al Partido, aunque los camaradas centristas de la oficina de dirección objetaron que perderíamos un escaño en el parlamento. Ellos pensaban que yo habría sido elegido en cualquiera de las circunscripciones italianas, debido a mi notoriedad y a mi habilidad como orador y polemista.
¿Qué le hizo sugerir que los miembros comunistas del parlamento volvieran a la cámara después de la Secesión Aventina?
Ya expliqué anteriormente, en mi respuesta a la pregunta 14, que la Secesión Aventina fue una capitulación total a la reacción burguesa y capitalista. Justificó nuestra obvia predicción histórica -citada anteriormente- de que el efecto más siniestro del fenómeno fascista sería el ascenso del bloque antifascista, cuya ambigua política se convertiría en dominante y asfixiaría el futuro de nuestra desdichada sociedad italiana, tal y como lo estamos viendo hoy en día.
¿Por qué rechazó también de plano el papel de vicepresidente de la Internacional que se le había ofrecido por iniciativa de la delegación soviética? ¿Qué habría significado su aceptación de dicho cargo y cuáles habrían sido sus consecuencias para el Partido Comunista de Italia?
Rechacé sin vacilar la oferta de Zinoviev de ser vicepresidente de la Internacional, sobre todo porque no podía renunciar a mi lucha contra la política aliancista y de frente único favorecida por el propio Zinoviev, a la que me había opuesto en todos los congresos anteriores. Además, conocía bastante bien los asuntos internos del Partido Bolchevique ruso, y entendía que Zinoviev pronto sería apartado del papel de presidente por orden del grupo de Stalin, que había alcanzado una posición dominante. Él iba a ser reemplazado por Bujarin, que era fiel a la política estalinista. Durante mi trabajo en Moscú y después de una animada discusión en la Comisión Italiana entre Stalin y yo (publicada en los Annali Feltrinelli, en base al material del archivo de Tasca), fui quizás el único que adivinó ya entonces que la represión que Stalin había dirigido contra Trotsky terminaría cayendo también sobre Zinoviev y Kamenev, quienes, al principio distantes de Trotsky, simpatizaron con él en la posterior discusión del Ampliado en noviembre de 1926, sobre la ruinosa fórmula del «socialismo en un solo país». Incluso antes de eso, ya en el momento en que se me ofreció la vicepresidencia, sabía muy bien que ese cargo sería el terreno de una desesperada batalla por evitar la caída de la Internacional Comunista de Moscú en el abismo de un nuevo y peor oportunismo, cuyo amenazador avance mi corriente y yo ya habíamos previsto.
¿Cómo explica usted, el acuerdo ideológico que en 1925 suscribieron Antonio Gramsci y el liberal Gobetti sobre la base de la lucha común contra el fascismo?
En cuanto a la relación entre Antonio Gramsci y su amigo Piero Gobetti, editor de la Rivoluzione Liberale, puedo decirle que hablé con Gramsci sobre esto una vez. «Antonio», le pregunté, «Necesito que me hagas un gran favor. Encuéntrame una colección completa de la revista de Gobetti. Quiero someterla a un minucioso análisis y crítica desde nuestro punto de vista de comunistas revolucionarios». Antonio comprendió que mi intención era demostrar la imposibilidad y el peligro de hacer una campaña contra el fascismo junto a un liberal declarado como Gobetti. Con su mejor sonrisa, que iluminaba sus expresivos ojos azules, me respondió inmediatamente: «Por favor, no lo hagas, Amadeo, soy yo quien te pide el favor». Confieso haber accedido a esa petición tácita y amistosa, y que nunca escribí lo que en lenguaje periodístico se hubiera podido llamar una crítica demoledora del absurdo liberalismo revolucionario. La voluntad de Gramsci de trabajar con Gobetti sólo puede explicarse por las tácticas que había adoptado por error. Él creía que era posible formar alianzas con cualquiera de los adversarios y críticos de Mussolini, y sobre esa base preparar un futuro gobierno italiano, tesis que yo aborrecía notoriamente, como lo sigo haciendo al día de hoy. La amistad y la camaradería que siempre me unieron a Antonio, a quien yo admiraba mucho, nunca decayó. La última vez que trabajamos juntos en lo que se puede llamar un ambiente de partido se remonta a 1926, cuando ambos fuimos enviados en confinamiento a la isla de Ustica. En ese momento, cuando la discusión entre los compañeros encarcelados tocaba un problema relativo a nuestros principios y nuestro movimiento, Antonio y yo, como si fuera un acuerdo tácito, nos ofrecíamos para explicar a la audiencia cada uno la posición del otro. Obviamente, ninguno de los dos quería disminuir sus objeciones al pensamiento del otro y de su corriente. La doble explicación terminaba típicamente con una confirmación recíproca de que cada uno había interpretado correctamente las ideas generales del otro. Claramente, ambos sosteníamos visiones históricas incompatibles: la de Gramsci anticipaba claramente la línea del futuro bloque antifascista italiano, mientras que yo me oponía a ella tan decididamente como me era posible.
En el Congreso del Partido Comunista celebrado en Lyon en 1926, fuisteis superados en las votaciones y la dirección del Partido pasó a Gramsci. ¿Hasta qué punto fue esa derrota premeditada y voluntaria? ¿Es cierto que tu desacuerdo con Gramsci se refería sobre todo a su valoración de la situación italiana?
Es cierto que en el Congreso clandestino del Partido Comunista de Italia celebrado en Lyon en febrero de 1926, nuestra corriente de izquierda fue derrotada por la corriente centrista de Gramsci y Togliatti. No fue una derrota clara e inequívoca, ni siquiera en términos de la democracia interna del partido, método al que por cierto nunca consideramos válido. Por lo tanto, fue una derrota que no reconocimos ni aceptamos. Como se explicó en el llamamiento que presentamos inmediatamente al Ejecutivo de la Internacional Comunista en Moscú, la supuesta consulta a la base del Partido se había realizado de una manera que sólo podía ser descrita como cuestionable y sospechosa. Todos los miembros que no votaron ni por la línea del Ejecutivo ni por la de la Izquierda (esta última línea había sido claramente formulada en artículos y resoluciones en el órgano del Partido, el Stato Operaio, a lo largo de 1925, aunque por mi iniciativa habíamos disuelto el Comité de la Entente, que estaba formado por un grupo de conocidos líderes de la corriente de Izquierda, y que inmediatamente había recibido del Ejecutivo la injusta acusación de intentar fracturar y dividir el partido), todos aquellos miembros, digo, que no expresaron ninguna opinión o decisión, no deberían haber sido incluidos en la votación del congreso, y sin embargo fueron incluidos, por decisión expresa del Ejecutivo, como si hubieran votado en apoyo de su propia línea y programa. No hace falta decir que Moscú ni siquiera tuvo en cuenta nuestro llamamiento. La victoria fue, por lo tanto, entregada a los centristas y a los estalinistas. Gramsci, Togliatti y sus amigos fueron respaldados plenamente como líderes de la sección italiana a instancias de Stalin. No se dio crédito a nuestra legítima queja de que no tiene sentido realizar una consulta -en un simulacro de democracia interna- en un partido que opera y convoca sus ramas locales o congresos federales bajo el aplastante peso de la venenosa dictadura fascista.
Mi desacuerdo con Gramsci, como se desprende de varias consideraciones que ya he expuesto aquí, no se refería tanto a la evaluación de la situación italiana, sino más bien a su posible evolución en un futuro próximo. De hecho, no estábamos de acuerdo con la opinión de los gramscianos de que un bloque formado por todas las variedades de antifascistas, una vez caído el fascismo o a causa de una crisis interna, como ocurrió entonces, o por las complicaciones internacionales de la guerra, estaría en posición de constituir un gobierno con una constitución democrática para recuperar el control de una Italia derrotada y sin gobierno.
En los primeros años del Partido Comunista, hubo un grado significativo de convergencia política entre usted y Gramsci. Sin embargo, después de 1922 comenzó a manifestarse una ruptura, que culminó con su expulsión del Partido, en 1930. ¿Cuáles fueron las razones de esta ruptura, y cuáles fueron las razones de su expulsión?
Hubo una convergencia significativa entre Gramsci y yo en el período que llevó a la creación de la Fracción Comunista dentro del antiguo Partido Socialista Italiano, y después de la escisión de Livorno y la fundación del Partido Comunista de Italia. En este tiempo, trabajamos juntos para implementar las directivas y las acciones decididas en los primeros congresos de la Internacional Comunista. Esta convergencia fue el resultado de nuestra opinión compartida sobre el curso histórico de los partidos de la Segunda Internacional socialista, que llegó a albergar -como decíamos- dos almas: una revolucionaria, y otra reformista o gradualista. Gramsci y yo, juntos, creíamos que esta contradicción sólo podía resolverse separando a los viejos militantes en dos movimientos organizados distintos.
En 1922 yo pensaba que a la división organizativa debía seguir una fase de lucha abierta, incluso de combate, entre el partido que defendía la perspectiva de revolución violenta que produciría el derrumbe del orden social capitalista, y el otro, que en cambio creía que utilizando los medios legales que el régimen burgués concedía a sus propios adversarios, podría corregirlo en una larga evolución que iría modificando sus estructuras internas, de manera no violenta ni sangrienta. El pensamiento de Gramsci, por otra parte, comenzó a sufrir una evolución (o involución, por así decirlo) en lo que respecta a la dinámica del nacimiento de nuevos partidos clasistas a partir de la desintegración de los tradicionales. Como era evidente que cada una de las dos fracciones que habían surgido de la escisión tendría, cuantitativamente, menos militantes y fuerzas que en la situación anterior, él empezó a aceptar la visión de que era oportuno volver a unir las dos alas estructuralmente separadas en un frente común o bloque de acción, recurriendo a medios tanto legales como ilegales. Esta fórmula histórica, que siempre y en todas partes he rechazado por carecer de sentido, fue formulada en la poco afortunada frase: «separados a la marcha; unidos a la huelga». Gramsci creía, por tanto, que habríamos tenido a nuestra disposición un partido mucho más fuerte si hubiéramos aceptado hacer un pacto de alianza con el Partido Socialista o incluso con una fuerte ala izquierda, como nos proponía Moscú: esto, en mi opinión, sólo prueba que Moscú ya se había desviado seriamente del recto camino revolucionario trazado por Marx y Lenin. En la sucesión histórica de los episodios que han informado esta elaboración de preguntas y respuestas, muchos puntos sobre los que Gramsci y yo discrepamos ya han sido bien expuestos. Me gustaría decir que, en realidad, esas discrepancias tiene su origen en un solo desacuerdo fundamental sobre la ideología y, podría decirse, la filosofía de la partió el fuego de la revolución clasista. Así se lo dije a Gramsci en el Congreso de Lyon en mi largo discurso de siete horas, que se prolongó casi tanto tiempo como el anterior: ambos habíamos expuesto en profundidad las soluciones que debían darse, en los distintos ámbitos de actividad, a los numerosos problemas que se planteaban a los comunistas italianos. Al final de este intercambio de programas declaré, dirigiéndome a Antonio, que uno no tiene derecho a declararse marxista, ni materialista histórico, sólo porque acepte como bagaje del partido ciertas tesis de detalle, que pueden referirse a la acción sindical, a las tácticas económicas o parlamentarias, o a cuestiones de raza, religión, cultura; sino que uno puede considerarse bajo la misma bandera política sólo cuando cree en la misma concepción del universo, de la historia y de la tarea del Hombre en ella. Han pasado muchos años, pero estoy seguro de que recuerdo bien que Antonio respondió asintiendo a la conclusión fundamental que yo expuse de tal manera, y de hecho admitió que entonces había por primera vez captado esa importante verdad. Si he hecho esta crónica objetiva de las relaciones entre Gramsci y yo no es porque vea en esas relaciones la causa de mi exclusión del partido y por tanto de la Internacional Comunista, ocurrida en 1930. En ese momento, también había sido liberado del confinamiento policial que me había impuesto el fascismo, y la única noticia que tuve de esa medida en mi contra la obtuve de la prensa, donde se afirmaba que la razón de mi expulsión era que yo había rechazado la invitación para ir a un nuevo congreso en Moscú. No tenía ningún medio para defenderme de esa calumnia; en cualquier caso, declaré y declaro ahora que ni el Comité Central de Moscú ni la sección italiana me extendieron tal invitación. Si hubiera recibido la invitación para ir a Moscú junto con los medios prácticos para aceptarla, la habría rechazado, tal como hice en Lyon en acuerdo con todos mis compañeros de la izquierda que se negaron a formar parte de la dirección del Partido Italiano (como se desprende de una declaración final muy dura leída en el Congreso). El VI Congreso de la Internacional Comunista se celebró en Moscú en 1928 y yo no participé. Más tarde supe que, a instancias de Stalin, se había adoptado una nueva táctica política, referida al llamado «socialfascismo», según la cual eran declarados enemigos de Moscú y del comunismo tanto el partido fascista como el socialdemócrata, y por lo tanto se condenaba la táctica de frente unido con los socialistas para combatir al fascismo. Más tarde (y después de la conocida expulsión de los tres disidentes italianos: Leonetti, Tresso y Ravazzoli) apareció en la prensa oficial comunista una polémica declaración que admitía en retrospectiva que dicha táctica había sido anticipada durante mucho tiempo por la izquierda comunista de Italia. Y de hecho, en un artículo mío de 1921 se encuentran estas palabras: «Los fascistas y los socialdemócratas no son más que dos aspectos del mismo enemigo de mañana».
Sr. Bordiga, se le ha acusado de mostrar poca flexibilidad, de ser incapaz de adaptar la acción a las circunstancias y de tener tendencia a formar «sectas revolucionarias». ¿Cómo responde a estas objeciones planteadas por Lenin y otros en el Congreso de Moscú?
Si fuese aceptable que hoy, después de tanto tiempo, pronunciara un juicio histórico sobre mis propias cualidades y méritos, diría que me agrada la definición de sectario, y encuentro verídica la acusación de que nunca he sido flexible ni capaz de ir adaptándome de forma cambiante a la alternancia de situaciones políticas y relaciones de fuerza entre las clases sociales. Las objeciones de ser demasiado sectario y poco flexible han sido muy frecuentes, pero nunca me han desviado del camino, en el que me he mantenido con total convicción. En los congresos de Moscú tales acusaciones nunca fueron formuladas por Lenin, sino más bien por sus frecuentes y pedantes imitadores, tal vez con buena intención, pero siempre lejos de haber captado el verdadero contenido de su elevado pensamiento, como creo haber dejado en claro en uno de mis escritos sobre el extremismo de Lenin, y sobre las falsas especulaciones que los auténticos renegados han hecho sobre él (se publicó junto con el texto de la conmemoración que pronuncié en Roma en 1924, con el título de «La izquierda comunista italiana en la línea marxista de Lenin»). Si es correcto pensar que la gran revolución de clase no puede iniciarse a través de una simple conspiración como en el caso de las revoluciones que sólo buscan reemplazar un líder o grupo dirigente por otro; también hay que admitir que es preferible que el partido de clase se convierta en una secta inquebrantable, en vez de tolerar que la estricta disciplina de su fuerte organización centralizada -como lo quería Lenin- se disuelva en un vínculo equívoco, que, de vez en cuando, permita que elementos o grupos de base experimenten o propongan libremente para el conjunto del partido, acciones incontroladas e improvisadas, sugeridas por las falaces oportunidades que vienen a ofrecer a los dotados de agilidad política los imaginados o pretendidos nuevos hechos surgidos de las situaciones cambiantes; es decir, fomentar, en vez de la inflexible seriedad que debe tener el compromiso del militante revolucionario, una serie de evoluciones acrobáticas o, como se suele decir, «valses». Sólo sería una parodia escandalosa para el recuerdo del gran Lenin confundir el respeto a la elasticidad de la maniobra con esa serie de circunstancias deplorables, que sólo estudiantes impotentes y obtusos se han atrevido a atribuir a ese incomparable dirigente.
Otra acusación que le siguió toda su vida es que consideró la lucha política en términos abstractos, adoptando un esquema de pensamiento que se conoció como «esquematismo doctrinario». Esto, según sus críticos, le habría llevado a cometer graves errores. ¿Hasta qué punto cree usted hoy en día que este análisis es legítimo? ¿O lo rechaza de plano?
Rechazo totalmente el supuesto análisis en el que usted basó su última pregunta, que no refleja la construcción de mi pensamiento ni mi decisión de entrar en la lucha política y social. Además, es objetivamente incorrecto. Cuando uno se adhiere a un movimiento de clase o a la teoría de este movimiento tal como fue magníficamente desarrollada por Karl Marx, las clases que chocan entre sí (hoy en día, la burguesía capitalista y el proletariado asalariado) no pueden ser reducidas o representadas -para reproducir su dinámica y su antagonismo- como categorías concretas, sino que deben ser consideradas como conceptos abstractos referidos a hechos sociales empíricos. El abandono del imperativo de la abstracción a favor del más fácil y cómodo concretismo, es la causa del desastroso error cometido por quienes -a pesar de haberse convertido, en sentido marxista, en «traidores» de su clase o, para utilizar la fórmula leninista, en «profesionales de la lucha revolucionaria»- se ofrecieron para dirigir el movimiento proletario nacional e internacional. Creo que el hecho de haberme atrincherado, desde el principio, en una inquebrantable posición abstraccionista, necesaria por razones inherentes a la vida fisiológica del movimiento y de la propaganda y la agitación que constituyen su marco principal, constituye mi verdadero mérito, si hubiera que decirlo. También pienso que quienes se han llenado la boca con el insidioso lenguaje de lo concreto, han elegido el camino del oportunismo (que nos hundió en 1914), insuflando nueva vida enferma a este cáncer que socava la historia humana y nuestras energías revolucionarias. Habiendo hecho estas claras distinciones, creo que puedo afirmar con razón que la transmisión y retransmisión de un sólido esquema doctrinario entre la dirección y la base es un elemento insustituible de la vida de cualquier partido comunista, y un arma esencial en la lucha contra la degeneración del movimiento revolucionario mundial. Me enorgullece decir que esta es la tarea a la que he dedicado mi no corta vida.